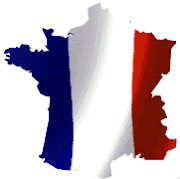Los siglos XIV y XV son, en muchos lugares - sobre todo en Italia -, el principio de una nueva era, o al menos su anuncio. Quienes buscan las raíces del Renacimiento las encuentran en ellos, y aún más, el ''Quattrocento'' aparece ya como la quintaesencia de aquél en algunos aspectos. Estamos condenados a ensanchar los límites de cualquier categoría historiográfica, una vez creada, y no es difícil hacerlo; los especialistas son capaces de buscar y encontrar ejemplos que lo justifiquen, pues en la diversidad de la vida humana y de sus manifestaciones se da esa posibilidad; también un mismo fenómeno suele presentar ambigüedades susceptibles de ser interpretadas en un determinado sentido, y no es infrecuente que nos hallemos, a veces, entre ciertas personalidades representativas - caso de Dante o de Petrarca - que presentan la doble faceta y que al mismo tiempo tipifican el pasado y el futuro. Con el mismo derecho, los estudiosos de la Edad Media ven en estos siglos la culminación del significado de ésta; son inteligibles, en sus hechos y en sus mentalidades, sólo desde el contexto que les proporciona el espíritu medieval, tan vivo todavía, que volverá a impregnar más tarde al mundo postrenacentista tomando como eje las preocupaciones de carácter religioso.
Huizinga, como luego Genicot, tiene esta segunda perspectiva. Si éste, al abarcar toda la Edad Media, otorga a los siglos en cuestión un papel no creativo pero de continuidad, Huizinga se centra en ellos para remarcar a pesar de todo lo específicamente medieval de su esencia, labor mucho más ardua, pues sus argumentos no pueden descansar sólo en razones formales. Ambos, además, ven en Francia y aledaños el ámbito territorial más representativo, lo cual no deja de ser un enfoque parcial de ese mundo que quizá no sería válido si se hubiera centrado en otros lugares, y no digamos ya en Italia. Podemos delimitar un poco más el enfoque de Huizinga y situarlo en un espacio aún menor, el correspondiente al ducado de Borgoña, que incluye también a Flandes. Coincide, por cierto, el período, con la existencia de esa extraña unidad política donde confluyen influencias de origen diverso (francesas, germanas, italianas) que le dan un aire ''internacional'', abierto (y por ello muy medieval), pero que añade por su cuenta un toque ''borgoñón'', esto es, una especie de desmesura, de exageración. Entre Borgoña y Francia, va pues Huizinga a deambular para mostrarnos el tono de aquellos tiempos.
El tono de la vida, precisamente, será objeto de su primer análisis. Y ese tono ofrece, sobre todo, contrastes, vivencias mucho más marcadas que en nuestros tiempos entre la alegría y la desgracia, entre la felicidad y el dolor, entre la risa y el llanto. La cara y la cruz de la vida se manifestaban intensamente: predicadores que sumen a sus oyentes en el terror y el arrepentimiento, exteriorización de los sentimientos de un modo desbordado, apasionamiento y fantasía pueril. De todo ello los documentos de la época no son capaces de ofrecer en plenitud una imagen exacta, pero también son fuente segura para que sepamos que la codicia y la belicosidad destacaban sobre las demás pasiones. Los cronistas (como Chastellain) y la literatura (canción popular y libros de caballerías sobre todo) van más allá, envolviendo las pasiones en auras de leyendas, lo que evidencia que aún estaban vivas las raíces de la mentalidad medieval ''Tan abigarrado y chillón era el colorido de la vida que era compatible el olor a sangre con el de las rosas''; el pueblo ''vive entre los extremos de la negación absoluta de toda alegría terrena y un afán insensato de riqueza y de goce, entre el odio sombrío y la más risueña bondad''. Pero, por desgracia para nosotros, la parte positiva, lo luminoso de aquella época, no ha quedado tan bien reflejado en los testimonios de que disponemos como la tristeza, lo oscuro, y por ello la Edad Media se nos aparece con esos tonos tan lúgubres.
Una realidad poco gratificante exigía el anhelo de una vida más bella, y en eso también el Renacimiento va a coincidir, pero con una diferencia: el Renacimiento valora la belleza por sí misma, mientras que el hombre medieval la pone al servicio de lo sobrenatural y lo heroico. La Corte de un príncipe se convierte en un remedo de la Corte celestial, y, como en ésta, hay una jerarquía y un ritual; la cortesía se generaliza en todos los estratos. Y el ideal caballeresco, justificado en la protección a los débiles, se va a nutrir cada vez más de valores religiosos: ''con tales colores de piedad y continencia, sencillez y fidelidad se pintaba entonces la bella imagen del caballero ideal''. La prueba de que el heroísmo era todavía un valor vigente está en la fundación de órdenes militares como la del Toisón de Oro y la pervivencia del espíritu de cruzada, bien para reconquistar los Santos Lugares, bien para impedir el avance de los turcos en los Balcanes (Batalla de Nicópolis); luego los hechos no serían tan fieles a las intenciones y la vanidad sustituye a la eficacia del intento. También el amor es una constante del ideal caballeresco, pero un amor que busca más el merecimiento que la consumación, al revés, una vez más, que en el Renacimiento. A falta de cruzadas y damas que rescatar, la vida y el ideal caballerescos se materializan en el torneo, que es también fiesta y deporte; se inventan pretextos (como los ''pasos honrosos'') y se llevan los colores de la dama. Eso quiere decir que ''el ideal caballeresco, con su contenido todavía medio religioso, sólo podía ser profesado por una época de cerrar los ojos a la fuerza de las realidades, por una época susceptible de las mayores ilusiones''. La cultura moderna, que entonces empezaba a desplegarse, obliga pronto a la antigua forma de la vida a renunciar a las ''aspiraciones demasiado altas''.
Esas aspiraciones elevadas son aún la base, en el terreno amoroso, de la primera parte de la obra más representativa del tema: el ''Roman de la Rose'', de Guillaume de Lorris; toda una retórica medieval (personificaciones de la Ociosidad, el Recreo, la Alegría, la Dulzura, la Juventud...) entra en un juego, la conquista del castillo del amor, sin llegar a lograrse el intento, con la consiguiente frustración del amante. Pero la segunda parte, la debida a Jean de Meun, sin romper con el procedimiento, llega sin embargo al final contrario: el castillo es asaltado y la rosa obtenida; un misticismo sustituye a otro: frente a los valores religiosos de la castidad, de la virginidad y de la renuncia se alza el imperativo de la naturaleza, que exige la conservación de la especie: ''en todo esto se vuelve a poner con plena conciencia en el centro el motivo sexual y se le reviste en la forma de un misterio tan ingenioso, más aún, de tanta santidad, que no era posible un reto más descarado al ideal de vida de la Iglesia. En su tendencia completamente pagana puede considerarse al ''Roman de la Rose'' como un paso hacia el Renacimiento. En su forma externa parece genuinamente medieval''. Pero ni en un caso ni en otro, ni en la literatura erótica ni en la piadosa, hay ''apenas una huella de auténtica compasión por la mujer, por su debilidad y por los peligros y dolores que le depara el amor''. Todo el ideal amoroso, más o menos sublimizado, está visto desde el mundo masculino como un pretexto al servicio de su vanidad (como decía la poetisa de la época, Cristina de Pisan, ''No son las mujeres quienes han hecho estos libros''). En definitiva, ''el bello juego del amor, como forma de vida, fue jugado, pues, en el estilo caballeresco, en el genero bucólico y en la artificiosa alegoría de la rosa, y aunque resonaba por todas partes la negación de todos estos convencionalismos, sus formas conservaron, sin embargo, su valor vital y cultural hasta mucho después de la Edad Media''.
Y del amor a la muerte. La fuerza de la imagen de la muerte es, a finales del período, más intensa que nunca. La misma palabra ''macabre'', de etimología incierta, surge a finales del XIV, y pronto servirá para adjetivar las ''danzas de la muerte''. Y es lo macabro lo que mejor define la representación que las gentes se hacían de todo aquéllo que se refiere a la muerte. Los predicadores no hablaban de otra cosa. Muchas veces elegían a propósito lugares tétricos, como los cementerios, para hacer más eficaces sus palabras. Y de todos ellos, el cementerio parisino de los Inocentes alcanzó triste fama en ese sentido. Las mismas danzas de la muerte'' (que en principio fueron ''danzas de los muertos'', y sólo de hombres) se solían representar allí, aunque la primera de ellas lo fue en 1449 en el palacio ducal de Brujas, por tanto, antes de que pasaran a ser tema para el arte. El terror que la muerte provocaba era, pues, la manifestación más extrema del espíritu religioso, pero éste tenía también otras formas de expresión siempre tensas, que necesariamente pasaban por lo plástico; es una religiosidad que no puede prescindir del culto a la Virgen y a los santos en una medida que de hecho se acerca a un politeísmo efectivo: ''Para la fe vulgar de la gran masa, la presencia de una imagen visible hacía completamente superflua la demostración intelectual de la verdad de lo representado por la imagen. Entre lo que se tenía representado con forma y color delante de los ojos las personas de la Trinidad, el infierno flamígero, los santos innúmeros y la fe en todo ello, no había espacio para esta cuestión: Será verdad?''. La religión se vive con cierta rutina a nivel popular, de un modo pasivo; los círculos nobles también en esto quieren destacar, y hay así una especie de ''romanticismo de la santidad'' que les hace, pese a llevar una vida poco recomendable, buscar una especie de autohumillación que no siempre queda en retórica; otros, sacerdotes o no, se dejan llevar por la emoción y la fantasía que la Iglesia admitía siempre que no rebasaran lo simbólico. Aun así, la exageración provocada por el recurso a los símbolos llegó a extremos casi grotescos: la analogía entre lo sagrado y lo profano, las alegorías, la numerología (todas las semanas había un día nefasto para recordar la matanza de los Inocentes). La lucha contra tal tendencia será uno de los caballos de batalla de Lutero (''Quién es tan pobre de ingenio'', dijo, ''que no pueda probar a hacer alegorías?''). Como dice Huizinga ''el simbolismo era un medio de expresión deficiente para las conexiones del cosmos, que se imponen al espíritu como un firme saber, sin necesidad de ser expresadas en términos lógicos, conexiones como las que surgen muchas veces en nuestra conciencia cuando oímos música: ''videmus nunc per speculum in aenigmate''''. La reacción más vigorosa contra ese tipo de religiosidad vendrá de Flandes: es la ''Devotio moderna'', la imitación de Cristo, la humildad, la sencillez, la plácida espera de la muerte, que ya no es vista con terror sino con esperanza.
En la vida cotidiana el pensamiento también está determinado por una finalidad moral y religiosa, pero la forma que adopta es fundamentalmente el refrán, incluyendo en esta categoría, a nivel aristocrático, el lema. Por otro lado, la propensión a individualizar las situaciones y a creer que cada una de éstas tiene una explicación propia, aunque dentro de un esquema alegórico-religioso, da lugar a la generalización de la casuística en todos los terrenos, desde el ceremonial hasta los torneos pasando por los asuntos de conciencia; el autor pone como ejemplo significativo los testamentos de la época, tan minuciosos en los detalles como pobres en bienes a transmitir.
Para Huizinga, los documentos oficiales, la gran pasión de los historiadores, no dejan traslucir plenamente el tono de la vida medieval, son demasiado formales. La literatura (pensemos por ejemplo en Villon) nos acerca más a la realidad, pero a través de ella sólo se decanta, por lo general, el lado negativo, pues su contenido abunda más en los aspectos lúgubres que en los luminosos; la imagen que nos proporciona de la Edad Media resulta dura, poco atractiva. En contraste, el arte tiende a ver el lado amable, positivo, sereno. Por ello, una visión completa del período tiene que valerse de los tres elementos al mismo tiempo. En el caso del arte, y especialmente de la pintura, son al mismo tiempo la limitación del medio (aunque menos que en la escultura) y la finalidad (crear un ambiente que contribuyera a rodear a las clases superiores de lujo y belleza) las causas de esa primacía de lo positivo. Al tratarse además de algo nuevo en relación con la literatura (sumida ya en un formalismo carente de vigor), la representación plástica resulta más viva y auténtica, sobre todo cuando se acerca a la naturaleza o a describir la realidad humana. La perfección formal llega con sorprendente rapidez (véase la obra de Van Eyck) y hay también un ideal de belleza, como en el Renacimiento, pero ese ideal está al servicio de la emoción religiosa o de la majestuosidad, y no se expresa tampoco mediante composiciones unitarias, sino que pone énfasis en los detalles (a modo de paisajes con figuras); esta última característica es, para Huizinga, prueba para adscribir sin duda las obras de estos primitivos flamencos o borgoñones al espíritu medieval en vez de resaltar los aspectos, más bien técnicos, que les hacen preludiar el Renacimiento.
La imagen y la palabra recorrieron distinto camino para representar aquel mundo. Parece que para los coetáneos la palabra tuvo más fuerza y las obras literarias fueron más valoradas. Por el contrario, para nosotros el arte alcanza una valoración superior a la que le dieron quienes lo contemplaron por vez primera, mientras que la mayor parte de la literatura de la época nos parece extravagante y poco atractiva. Ello se debe, dice Huizinga, a que ''el contemporáneo reacciona ante la palabra del poeta con una multitud de asociaciones vivas, pues el pensamiento está entretejido con su vida y lo tiene por nuevo y en flor bajo la veste de la nueva palabra encontrada para él'', pero ''el pintor vive del tesoro de lo no expresado, y la riqueza de ese tesoro es la que determina el efecto más profundo y más duradero de todo arte''. Por eso ''aunque Jan van Eyck hubiese sido el poeta más grande de su siglo, el misterio que se revela en la imagen no se le hubiera abierto en la palabra''.