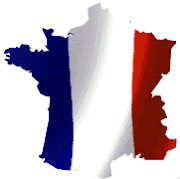Carlos Taibo . Vamos a ver cómo sale este experimento porque esto de hablar, o dialogar, en voz alta delante de tanta gente no es particularmente cómodo. En las últimas semanas he pasado varias veces por la misma situación: la de que me invitasen a hablar sobre las materias más dispares para que después, en el coloquio, todo el mundo se refiriese, cómo no, a la crisis que padecemos. En este caso no vamos a recurrir a ningún subterfugio: creo que vamos a hablar directamente de esa crisis.
Bueno, yo introduzco el diálogo de la siguiente manera. Hace unas semanas se ha publicado en Francia un libro en cuyo título el autor pone una singular atención en subrayar que la crisis en la que acabamos de adentrarnos recuerda poderosamente a la de 1929. A buen seguro que cuando echa mano de tal argumento está avisándonos sobre la hondura, sobre la gravedad, de la situación. No olviden que al fin y al cabo la crisis de 1929 estuvo en el origen de la consolidación de los fascismos en el decenio posterior y, si así lo quieren, sirvió también para propiciar lo que fue, después, la segunda guerra mundial.
Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el análisis se queda corto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera: porque nos enfrentamos, aunque a menudo se olvide, a una crisis al menos triple. La crisis del capitalismo global, con su dimensión especulativa y desreguladora, en primer lugar.
La crisis vinculada con un proceso abierto, el cambio climático, cuyas consecuencias en modo alguno van a ser saludables, en segundo término. Y en fin, y en tercer y último lugar, la crisis que nace del encarecimiento inevitable de las materias primas energéticas. Si cada de esas tres crisis por separado es suficientemente grave, mucho me temo que la combinación de las tres resulta singularmente explosiva.
Doy cuenta de una segunda diferencia con el escenario propio de 1929. Entonces las políticas socialdemócratas tradicionales, keynesianas, de un Estado que interviene en la economía para tirar de la demanda servían para la lógica del capitalismo. Me temo que hoy, hablando en serio, no sirven. ¿Por qué? Porque nos topamos con un problema gravísimo como es el de los límites medioambientales del planeta. Cuando el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, señala que una de las respuestas centrales a lo que ocurre es la que pasa por la obra pública en infraestructuras ferroviarias y de carreteras está olvidando el escenario que se avecina. ¿Quién va a poder utilizar, dentro de diez años, esas autovías de nueva construcción cuando el litro de gasolina cueste ocho, diez o doce euros? Me temo que esto nos obliga a ser infinitamente cautos en los ejercicios de optimismo y a buscar tal vez procedimientos radicales de reordenación de nuestras sociedades que ya anuncio, y con certeza José Luis y yo vamos a hablar de esto, pasan por el decrecimiento de la producción y del consumo.
José Luis Sampedro. Muchas gracias. Tampoco creo que yo que sea tan parecida la crisis de hoy a la de 1929. Voy a dar otra visión que coincide en definitiva con la de Carlos, y no con la del libro que has mencionado. Con la autoridad que me da el haber sido casi testigo presencial de la crisis de 1929. La verdad es que algunas ventajas debía tener la vejez.
Yo en 1929 tenía doce años. Naturalmente no puedo hablar con conocimiento completo de la crisis de aquel entonces. Pero es que la crisis duró hasta 1933 o 1934, y tuvo otras consecuencias. Recuerdo perfectamente las fotografías de los parados norteamericanos. Los hombres con sus platillos para conseguir unas habichuelas y comer. Yo vivía la preocupación que había entonces por aquellos problemas. Todo esto —ya lo sé— no me da autoridad. Pero lo que he leído, y lo que he vivido después, me da alguna. La experiencia vital no se sustituye fácilmente por los libros.
Haré un diagnóstico contrastado de las dos crisis. La gran diferencia entre una y otra es que la de 1929 —que por cierto no empezó en Estados Unidos, sino que empezó en Austria: lo primero que cayó fue una institución austriaca, y de allí se propagó a un banco norteamericano, y ésa fue la gota de agua que desbordó las cosas, aunque esto hoy sea anecdótico— para mí fue una crisis de euforia, una crisis de juventud, propia de un país joven, una crisis de entusiasmo como el que se vivía en aquel entonces. Mientras que la crisis de ahora es una crisis de la vejez, de la decrepitud y del miedo. Trataré de justificar esto.
Quisiera hacerles vivir un poco lo que sí viví entonces, que fueron los felices años veinte. Los felices años veinte, un espíritu, una manera de vivir en Europa —incluso en la Europa medio destruida por la guerra—, de admiración hacia Estados Unidos. De Estados Unidos venía una idea de juventud, de ímpetu, de ir a por todas, de ganarlo todo fácilmente. Nosotros los chiquillos jugábamos a los vaqueros, y jugábamos con admiración. Entre las chicas se pusieron de moda los gorritos blancos de los marines norteamericanos, ésos que parecen una sopera puesta para arriba. Los llevaba todo el mundo. Y el jazz, y el charleston, y los negros, y Joséphine Baker en París.
Todo ello era una especie de irradiación tremenda de un país que acababa de sentirse ganador de una guerra, que acababa de sentir que entraba en el mundo al mismo tiempo que, claro, no entraba, porque, a pesar de que la Sociedad de Naciones fue una inspiración wilsoniana, norteamericana, luego Estados Unidos se automarginó de ella. Pero fue una explosión, una seguridad de que podían hacer lo que querían, porque el mundo era suyo. Y los cronistas de la época cuentan que, una vez verificada la crisis, si es verdad que hubo algún banquero que se tiró por un balcón y se suicidó, también es verdad que en aquel tiempo hasta los botones de los bancos compraban acciones. Se enteraban de que tal compañía convenía, y se compraba y se vendía alegremente, creyendo que todo podía ocurrir y que no pasaba nada. Era una crisis de eso, de inconsciencia, de inconsciencia adolescente.
Ahora estamos ante la crisis de un sistema que se siente amenazado. Porque el país más fuerte del mundo, el país que tiene el ejército más poderoso de todos, el país que se cree el emperador del mundo, tiene miedo. La gente en Estados Unidos tiene miedo. Todo les preocupa. La prueba es que renuncian a la libertad a cambio de que se les prometa seguridad, que además nadie les garantiza. Están dispuestos a ceder lo que sea con tal de conseguir seguridad.
Trataré de justificar esta tarde esta visión, porque es la que nos ilustra sobre el fondo profundo de la cuestión. Sobre lo que ha pasado desde 1929 hasta ahora. Casi un siglo, pero un siglo definitivo, un siglo importantísimo. Eso me parece fundamental. Luego podremos entrar en los detalles, pero a mí esto me parece que hay que verlo desde esta perspectiva. Si no comprendemos el momento histórico en que se encuentra la parábola de la vida del sistema capitalista occidental no comprenderemos nada. Creeremos que la crisis es algo que se puede arreglar. Y, efectivamente, la crisis se reparará: se le pondrán algunos parches y se arreglarán algunas cosas. Por cierto, noten ustedes con qué facilidad ha surgido dinero de debajo de las piedras, cientos de miles de millones, para ayudar a los bancos culpables del problema. Si se hubiera pedido para curar el SIDA en África o para educación no hubiera salido un millón de pesetas ni siquiera con treinta comités internacionales. Eso demuestra en qué situación del ciclo vital —porque las sociedades tienen su ciclo vital, y nacen, crecen y se hunden— estamos para comprender la transcendencia de la crisis.
Carlos Taibo. Llevas razón —creo—, desafortunadamente, en todo lo que has dicho. Si no estoy equivocado, la suma que el gobierno norteamericano ha asignado para rescatar a esas instituciones financieras es el doble de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se proponía recaudar en diez años para encarar la resolución de los problemas más graves en materia de sanidad, educación, alimentación y agua. Subrayo: lo que el PNUD se proponía recaudar en diez años.
Creo que tiene sentido que reflexionemos sobre cuál es el significado de fondo de las políticas que el gobierno norteamericano y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han desplegado en las últimas semanas. Alguien podría pensar que esos gobiernos están preocupados por los empleados de esas instituciones financieras; más aún, por quienes hace años contrataron esas hipotecas-basura. Me temo que quien así lo haga está muy equivocado. A nuestros gobiernos les preocupa la solvencia de los bancos como empresas, y poco o nada más. Esto me induce a pensar que una vez que esas instituciones estén saneadas, dentro de dos o tres años, volverán literalmente a las andadas. Y al respecto me permito proponerles una materia de reflexión que creo que apunta directamente a esa conclusión: no tengo conocimiento de que ni uno solo de los ejecutivos de esas instituciones financieras norteamericanas que han estado al borde de la quiebra haya sido encausado por un juez y corra algún riesgo de acabar en una cárcel. Esto, por sí solo, es un estímulo poderosísimo para que esas gentes vuelvan a hacer exactamente lo que han hecho los últimos años.
Sólo hay algo —me parece— que nos reconforta a muchos en el espectáculo que hemos tenido la oportunidad de observar las últimas semanas. Llevábamos años diciendo que esto iba a suceder. Llevábamos años subrayando que esta apuesta inmoderada que es la globalización capitalista en provecho de la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria —que debe permitir que los capitales, y sólo los capitales, se muevan a sus anchas en todo el globo, arrinconando a los poderes políticos y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental— tenía por fuerza que conducir a un caos de escala general en el que ahora estamos inmersos de manera visible. Creo que a estas alturas ya no tendremos que soportar que digan lo que han dicho tantos durante tantos años: que estábamos equivocados y que permanecíamos ciegos ante las bondades intrínsecas del modelo del capitalismo global.
José Luis Sampedro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que se podría hacer una investigación sobre algunos, al menos, de los banqueros que han tomado esas decisiones. No diré que los fusilen, verdad, pero, por ejemplo, no estaría mal inhabilitarlos durante cinco o diez años para el ejercicio de cargos. Porque, si no, estos señores se van y dentro de tres años fundan otro banco. Muchos han perdido dinero, desde luego. Más bien han dejado de ganarlo. Pero, de todas maneras, cuando quieran, vuelven a lo mismo, como dices tú muy bien. El sistema está para eso.
Les voy a contar una anécdota rigurosamente cierta. Cuando en España se implantó hace cincuenta años el plan de estabilización —algunos lo recordarán—, ocurrió que en un año determinado, creo que fue en 1957, bajó la renta nacional, esto es, España produjo un poco menos, lo que no impidió que los bancos ganasen un poco más. Es lo que está pasando ahora: ustedes verán que los bancos, a pesar de la crisis, siguen ganando. Se le hizo entonces una entrevista a un banquero importante en aquellos años, don Pablo Garnica, que era del Banco Español de Crédito, y el periodista le dijo: "Pero bueno, don Pablo, ¿cómo es posible que cuando el país produce menos los bancos, en cambio, ganen más?". Don Pablo Garnica, con la verdad más honesta, respondió candorosamente: "No lo hemos podido evitar". Esto es rigurosamente histórico: "No lo hemos podido evitar".
¿Por qué no pudieron evitarlo?: porque el sistema está para que gane la banca, como en las ruletas de los casinos. El sistema es para eso. ¿Qué quiere decir capitalismo? Que es del capital: pues que gane el capital. Pero volvamos a lo de la patente de corso de la que disfrutan estos señores, que permitirá que no les pase nada. En cambio, si un pobre alcalde, queriendo arreglar algo, se pasa un poco de listo, lo embaúlan.
Pero también yo quiero decir algo de cómo durante años se han estado metiendo con quienes pensábamos de otra manera. Los neoliberales decían que éramos unos atrasados y que la libertad es la solución, la libertad del mercado. Bueno, pues no me duelen prendas. Yo publiqué en 2003 —ya que tengo el micrófono voy a hacer publicidad— un libro que se llama El mercado y la globalización, y allí está explicado todo eso. Y lo pueden entender hasta los ministros, si hace falta, ¿verdad? Esta clarísimo: el mercado es indispensable, naturalmente, para cualquier civilización adelantada, porque tenemos que hacer intercambios y el mercado es un centro de distribución. Lo que no es de ninguna manera es un repartidor justo de los bienes. Tampoco es un consejero excelente en materia de inversión: no sirve para decirnos en qué debemos meter dinero hoy para producir beneficios dentro de un año. Porque al mercado lo único que le interesa es la ganancia. Y se dice: sí, pero consigue igualar siempre la oferta y la demanda. Los compradores y los vendedores llega un momento en que se ponen de acuerdo, coinciden en un precio y se ajustan las curvas, como dicen los expertos. Sí, muy bien, pero a lo mejor se ajustan a un precio tal, como se ha dicho más de una vez, que los pobres no pueden comprar la leche a ese precio mientras los ricos la pueden comprar tranquilamente para sus gatos, en tanto los otros no la pueden comprar para sus hijos.
De modo que el mercado no puede servir de defensa para nada. Y además no es la libertad. Hay un economista, Milton Friedman, que recibió el premio Nobel y que publicó un libro titulado La libertad de elegir. Y la libertad de elegir era el mercado. Bueno: pues vaya usted al mercado sin dinero en el bolsillo y vamos a ver qué elige usted. Esto quiere decir que la libertad la da el dinero que usted lleva, y no el mercado.
De modo que tenemos que defendernos frente a esos neos que lo que hacen es justificar los deseos de los ricos. Otro economista famoso —que por cierto murió, como Friedman, en 2006— fue Galbraith, quien explicó en uno de sus libros que casi todo lo que han escrito los economistas, la mayoría de ellos, en los últimos decenios —escribía esto en la década de 1990— ha sido justamente lo que los ricos querían que se dijera, porque les favorecía. Toda la teoría de los neoliberales es simplemente esto.
Y termino con unas palabras sobre la libertad, de la mano de otra anécdota. Uso las anécdotas porque ayudan fácilmente a comprender. Siempre hay que preguntar: la libertad, ¿para quién? Porque la libertad no es lo mismo para unos que para otros. Un banquero, otra vez un banquero, norteamericano de principios del siglo XX, el banquero Morgan llamó un día al director de su gabinete jurídico y le explicó que quería hacer una operación para quedarse con otro banco, por las buenas o por las malas, y que quería saber qué tenía que hacer. El abogado estudió cuidadosamente la cuestión y regresó para decirle que las leyes impedían realizar esa operación. Morgan le respondió —fíjense en la frase—: "Oiga, yo no le pago a usted para que me diga lo que puedo o no puedo hacer. Le pago a usted para que me diga cómo puedo hacer lo que quiero hacer". ¿Se dan cuenta de lo que era la libertad para el señor Morgan? En manos del poderoso, la libertad sirve para hacer lo que le dé la gana con los demás. Para poder imponer su voluntad a los demás. Mientras que para el pobre desgraciado la libertad consiste simplemente en que le dejen vivir su propia vida sin reventar a nadie. Es la gran diferencia.
De modo que cuando se habla de libertad conviene recordar que el mercado es libre para el poderoso. Para el que no tiene un duro, no es libre porque no es. Digo esto un poco en desahogo frente a lo que hemos tenido que escuchar de los furibundos, que seguirán pensando lo mismo. Ayer o anteayer aparecía en un periódico un artículo de un diputado del Partido Popular por Cantabria que justificaba todavía la libertad absoluta del mercado. Porque sin éste —decía— no se puede vivir. Pues ahí tiene usted las consecuencias, aunque seguirán haciendo lo mismo. Lo que justifica la esperanza de personas como tú y como yo es que cada vez les será más difícil hacerlo, por las razones que has apuntado al principio. Porque existen otras crisis, porque existen otros condicionamientos y porque existe otra situación internacional. No porque comprendan que no tienen razón y que no deben hacer lo que pueden hacer. No, sino porque no van a poder hacerlo. Sencillamente.
Carlos Taibo. Lo que acabas de decir me sirve para identificar una de las señales ocultas de la crisis a la que creo debemos prestar atención. Me refiero a la de la crisis como cortina de humo que permite justificar determinado tipo de conductas que en otras condiciones serían bastante más difíciles de defender. ¿En qué estoy pensando?
Tengo la certeza de que muchos empresarios están aprovechando la crisis para deshacerse de trabajadores que desde tiempo atrás pensaban expulsar hacia sus casas. Aunque a buen seguro que en otros casos no es así, hay quien le saca partido a la crisis. Pongo un segundo ejemplo: en las últimas semanas han aparecido noticias que señalan, en labios de portavoces de organizaciones internacionales, cómo la primera víctima de la crisis es el cambio climático o, por decirlo mejor, la lucha contra el cambio climático. Parece que uno está invitado a concluir que antes de la crisis estaban haciendo algo contra el cambio climático… Lo mismo digo de noticias alarmantes que sugieren que entre nosotros muchos ayuntamientos, para tapar los huecos, están utilizando los fondos inicialmente previstos para ayuda al desarrollo. Agrego un cuarto, y último, ejemplo: también el otro día leí en el periódico que un responsable de Naciones Unidas señalaba que la crisis financiera se había llevado consigo los llamados Objetivos del Milenio. De nuevo era la misma ilusión óptica: los Objetivos del Milenio —no nos engañemos— estaban muertos mucho antes de la crisis financiera. Que no iban a ser objeto de satisfacción era una evidencia desde años atrás. Ahora la crisis viene a servir de cobertura para que los gobiernos no cumplan con las obligaciones que contrajeron en su momento en lo que respecta a la ayuda al desarrollo más elemental.
José Luis Sampedro. Y en lo que respecta a tantas otras cosas. Fíjense ustedes que, aunque luego han querido arreglarlo, los empresarios entre nosotros se han apresurado a decir que había que hacer un paréntesis y facilitar los despidos porque eso —afirmaban— daría la oportunidad para crear nuevos empleos. Eso lo han dicho tranquilamente, aunque luego han querido arreglarlo. Es como el pañuelo rojo del prestidigitador; éste lo agita por el aire para que no veamos lo que hace con la otra mano. Sencillamente. Estoy de acuerdo.
Carlos Taibo. Que nadie diga que no proponemos alternativas, que nos quedamos en una crítica impenitente de los sistemas que padecemos. Vamos a ver. José Luis Sampedro y yo, hace tres años, trabajamos en un libro de conversaciones que en último término es fundamento de ésta que mantenemos hoy. Recuerdo que en una de esas conversaciones José Luis asumió un ejercicio de crítica de muchos de los principios de la disciplina en la que ha trabajado siempre: la economía. En un momento determinado se detuvo y me dijo: "Carlos. Esto que estoy diciendo es un rollo. Vamos a suprimirlo del libro. Que en modo alguno se publique". Yo me empeñé en lo contrario: creo que nuestro primer deber consiste en discutir hipercríticamente los fundamentos materiales de las disciplinas en las que trabajamos. Debo confesar, eso sí, que yo no lo hago mucho, tal vez porque la disciplina en la que supuestamente trabajo, la Ciencia Política, es tan irrelevante que acaso no merece la pena discutir los presupuestos que maneja.
Pero, y a esto voy, hay un concepto central en la economía que ha acabado por impregnar la visión que el ciudadano tiene de hechos complejos y que estamos obligados a discutir. Me refiero a eso del crecimiento. En la percepción popular el crecimiento es —digámoslo así— una bendición de Dios. Allí donde hay crecimiento —se nos dice— hay cohesión social, se preservan servicios públicos interesantes, el paro no progresa y la igualdad mantiene cotas saludables. Mucho me temo que estamos obligados a discutir, sin embargo, todas estas supersticiones. El crecimiento económico —y esto es el cabo lo que hemos dicho de siempre los críticos de la globalización capitalista— tiene poco que ver con la cohesión social. ¿Alguien piensa en serio que en China hay hoy mayor cohesión social que veinte años atrás? El crecimiento económico se traduce a menudo en agresiones medioambientales tal vez irreversibles, provoca el agotamiento de recursos que ya sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras y, más allá de todo esto, propicia lo que Clive Hamilton, un autor que José Luis ha leído, ha dado en llamar —creo que con mucho fundamento— un "modo de vida esclavo". ¿A qué se refiere Hamilton? A la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.
Este esquema se asienta —creo yo— en tres pilares que estamos invitados a cuestionar radicalmente. El primero es la publicidad, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos, e incluso, y a menudo, lo que objetivamente nos repugna. El segundo se llama, o se llamaba, crédito, que permite obtener los recursos necesarios para adquirir esos bienes aunque a primera vista no dispongamos del dinero. Y el tercero y último asume el nombre de caducidad: bien sabemos que los fabricantes producen bienes que inmediatamente caducan, de tal manera que al poco nos obligan a comprar otros nuevos.
En la literatura sobre el decrecimiento —de esto al fin y al cabo estoy hablando— hay una anécdota, omnipresente, que voy a intentar rescatar porque creo que da en el clavo de muchas de las miserias de nuestras percepciones. Una de las versiones de esa anécdota se halla ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano está, medio adormecido, junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca y entablan conversación.
El turista le pregunta:
—"Y usted, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja?".
El mexicano responde:
—"Soy pescador".
—"¡Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro! Trabajará usted muchas horas".
—"Sí, muchas horas", replica el mexicano.
—"¿Cuántas horas trabaja usted al día?".
—"Bueno, trabajo tres o cuatro horitas".
—"Pues no me parece que sean muchas. ¿Y qué hace usted el resto del tiempo?".
—"Vaya. Me levanto tarde. Trabajo tres o cuatro horitas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y luego, al atardecer, salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a tocar la guitarra".
El turista norteamericano reacciona inmediatamente de forma airada y responde:
—"Pero hombre, ¿cómo es usted así?".
—"¿Qué quiere decir?".
—"¿Por qué no trabaja usted más horas?".
—"¿Y para qué?", responde el mexicano.
—"Porque así al cabo de un par de años podría comprar un barco más grande".
—"¿Y para qué?".
—"Porque un tiempo después podría montar una factoría en este pueblo".
—"¿Y para qué?".
—"Porque luego podría abrir una oficina en el distrito federal".
—"¿Y para qué?".
—"Porque más adelante montaría delegaciones en Estados Unidos y en Europa".
—"¿Y para qué?".
—"Porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa y usted se haría inmensamente rico".
—"¿Y para qué?".
—"Pues para poder jubilarse tranquilamente, venir aquí, levantarse tarde, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a tomarse unas cervezas y a tocar la guitarra con los amigos".
José Luis Sampedro. Como soy más viejo puedo decirte que eso está contado por John dos Passos en Rocinante vuelve al camino. Es exactamente la misma historia con unos arrieros que van con unos mulos por la provincia de Granada. Quiero sumarme a la defensa del decrecimiento. La idea misma de desarrollo económico es una degeneración que forma parte del ciclo vital de Occidente. La degeneración de las ilusiones de la razón a partir de los siglos XV y XVI, que es cuando nace Europa. Si en el siglo XV están los humanistas —no voy a hablar ahora de ello—, el siglo XVI es el de la razón y el XVIII es el de las Luces y la Ilustración. En el XIX de lo que se habla es de progreso, palabra que tiene un sentido más material que el mundo de la Ilustración y las Luces. Pero eso del desarrollo se refiere casi exclusivamente a la economía. El progreso es un visión que apunta al perfeccionamiento general del ser humano: progreso es mucho más que crecimiento. Mientras el progreso es más conocimiento, más sensibilidad, más arte, más ciencia, el desarrollo se acaba quedando en puro desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es lo que interesa en una civilización cuyo Dios es el dinero y que ha hecho —como decía Marx, y en eso tenía razón— de todo una mercancía. Y eso nos lleva a poner de manifiesto que efectivamente el proceso actual consiste en tratar de conseguir más y más de la productividad, todo esto que ha citado Carlos.
Aunque ahora la palabra innovación es casi más importante que la palabra desarrollo. Se habla de innovación como si fuese un gran descubrimiento que nos lo va a resolver todo. Pero no se cae en la cuenta de que la innovación tiene varios filos: hay una innovación productiva y una innovación de conocimiento —de una nueva medicina, de un nuevo material…—, pero hay otra innovación meramente comercial que consiste en cambiar la etiquetita del envase y hacer que el teléfono móvil de hoy tenga un botón más de tal forma que el de ayer quede anticuado. Lo que se trata es de halagar nuestro status social: si yo llego a la oficina con el móvil del año pasado, no soy igual a quienes llegan con el móvil de ahora, que mira que botoncito tiene, se aprieta y toca La Marsellesa. Se inventan estos trucos. Se hace en el mercado con todo, con los alimentos, se cambia el envase, se le añade una cosita, se dice "Ahora con Pitifax salen los pelos en la calva". Pero esa innovación no tiene ningún interés técnico, ningún interés productivo: sólo responde al interés de la ganancia. Y el mercado se vale de las técnicas del propio mercado, y de la psicología, y sobre todo de la sensación de identidad que permite recordar que uno pertenece al grupo de los más avanzados, que uno tiene el automóvil que tienen los demás en la oficina…
Todo eso se explota —como has dicho muy bien— para hacernos comprar lo que sea. Y todo eso conduce a un despilfarro tremendo, a una acumulación de basura. Dice mucho de nuestra civilización que la basura de Nápoles haya que mandarla en trenes a Suiza. ¡Ya está bien! Imagínate lo que es un tren cargado de basura recorriendo un país tan hermoso como Italia, pasando por Florencia, pasando por Turín, con su basura. ¡No saben ni siquiera estropear la basura! Es monstruoso. Y resulta que efectivamente nos obligan a todos estos despilfarros. Lo que acaba ocurriendo es que —vuelvo a lo mismo— esto no se corregirá por voluntad de los dirigentes, ni porque razonen ni porque caigan en la cuenta de que esto no se puede hacer. Ocurrirá porque se hará evidente que no se puede seguir así.
Por cierto, voy a hacer un paréntesis: la ayuda al desarrollo en la forma en que la entendemos hoy empieza en enero de 1949 en el discurso que pronuncia el presidente norteamericano Truman en su toma de posesión. En un punto del discurso que se hizo famoso como el punto cuarto —yo estaba ya trabajando como economista y me llamó la atención, como a todo el mundo—, Truman advirtió que se iba a desplegar un nuevo gran programa para ayudar a los países en desarrollo. ¿Qué había detrás? Detrás se hallaba Estados Unidos, que acababa de ganar la guerra, que prácticamente no tenía colonias en el mundo y que estaba pensando ya en perfilar las propias. Con el pretexto de las ayudas y de la intervención se trataba de ir preparando un mundo colonial como el que tenía Europa. Luego vino la descolonización y las cosas cambiaron, pero en origen el proyecto era claramente colonialista.
Bueno, pues bien, y con esto termino: es imposible seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora a costa de destrucciones irreversibles. Algunos de los últimos estudios que he leído sobre esto afirman que para dar a toda la humanidad el nivel de vida de Gran Bretaña harían falta tres planetas Tierra. Porque el planeta Tierra ya no tiene capacidad para regenerar lo que destruimos cada año. Todavía en los años ochenta o noventa se podía contar con que había una regeneración suficiente. Ahora ya no la hay, porque estamos destrozando la casa en que vivimos. Ésta es la situación, aunque no les interese verla porque siguen ganando a corto plazo. Bueno, pero no es posible continuar.
Y son necesarias dos cosas. La una —me apunto claramente— es el decrecimiento, que implica tener sentido de la medida, que es algo de lo que esta cultura nuestra carece; los griegos sí que lo tenían y contaban con una diosa contra la desmesura, Némesis. La otra es la redistribución, porque pensar que con la ayuda al desarrollo que se da ahora, muy inferior —como acabas de citar— al dinero que se entrega para sostener los bancos en Estados Unidos, se va a llevar a los pueblos pobres al nivel de los ricos es una ilusión, que no sirve más que para calmar conciencias de los ricos y para dar alguna esperanza a algunos pobres ingenuos. Es completamente ilusorio. Si no hay detención del crecimiento y redistribución no se podrá continuar.
Carlos Taibo. Me importa mucho subrayar algo que acabas de decir, José Luis. Admito de buen grado que la gente se muestre reticente a aceptar un proyecto de reducción de la producción y del consumo. Pero es que no nos queda otro remedio. El concepto principal que se invoca al respecto es, como sabes, el de huella ecológica. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios concluyen que hemos dejado atrás con creces lo que el planeta nos ofrece. ¿Qué significa esto? Que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras, y esto es extremadamente grave.
¿Qué es lo que los teóricos del decrecimiento proponen como alternativa al respecto? Por cierto, sugerencia de lectura: el libro de Serge Latouche, La apuesta por el decrecimiento, publicado por Icaria en Barcelona, me parece que refleja con mucha crudeza y mucho rigor el argumento de respuesta. Los defensores del crecimiento reivindican el ocio creativo frente al trabajo obsesivo, el reparto del trabajo frente a la lógica de la propiedad y de la competición, el valor de lo local frente a lo global y la reducción del tamaño de las infraestructuras productivas y administrativas, así como de los medios de transporte. Pero por encima de todo reclaman la sobriedad y la simplicidad voluntarias. De Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, dijo Terry Eagleton, un pensador inglés, algo muy sugerente que bueno sería de aplicación a todos nosotros: "Comprendió que el realismo sobrio y cargado de pesadumbre sirve a la causa de la emancipación humana más lealmente que la utopía cargada de ilusión".
Pero quiero agregar algo más. Alguien podría afirmar que este tipo de valores que acabo de invocar está fuera del mundo, que aquéllos no forman parte de nuestras realidades cotidianas ni la han formado nunca. Mentira. Me permitirán que subraye que al menos en tres ámbitos diferentes han estado, o están, muy vivos. El primero es el de la familia: en la familia no impera la lógica del trabajo asalariado, de la mercancía y del beneficio; lo que impera es la lógica del don y de la reciprocidad. Estos neoliberales que en lo que hace al funcionamiento de sus negocios defienden la mano invisible del mercado, a buen seguro que se cuidan de aplicar las mismas normas en el interior de sus familias. En segundo lugar, esos valores han estado claramente presentes en muchas de las tradiciones del movimiento obrero de siempre. Es verdad que su influencia ha sido mucho más consistente, con todo, en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, que en el de otras. Me permito agregar, en fin, que por fortuna muchos pueblos del Tercer Mundo nos dan lecciones al respecto. Latouche sostiene que debemos revisar nuestro empeño que nos aconseja ayudar a los africanos: antes bien deberíamos dejarnos ayudar por éstos, que en condiciones de extrema precariedad a menudo han sido capaces de resolver la mayoría de sus problemas a través de procedimientos solidarios y altruistas.
Me permitiréis que de nuevo rescate un par de ejemplos de lo que quiero decir. Hace varios siglos los campesinos en la Europa mediterránea solían plantar higueras y olivos de los que sabían no iban a disfrutar sus hijos, sus nietos ni sus biznietos: estaban pensando con claridad en las generaciones venideras, algo que, por desgracia, no está ahora en nuestro horizonte mental. Vaya el segundo ejemplo. Cuenta la leyenda que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en la Amazonia brasileña y se topó con un grupo de indios que hacía uso de instrumentos extremadamente primitivos para cortar leña. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y regalar a aquellos indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después recalaron de nuevo por aquella región y se entrevistaron con los indios. Uno de los misioneros preguntó:
—"¿Que tal los cuchillos?".
Y uno de los indios respondió inmediatamente:
—"Muy bien. Cortamos ahora la leña diez veces más rápido que antes".
El misionero replicó:
—"Estaréis entonces produciendo diez veces más leña que antes".
EL indio respondió perplejo:
—"No. Cortamos la misma cantidad de leña que antes, sólo que ahora disfrutamos de diez veces más tiempo para hacer aquello que realmente nos gusta".
Me temo que, de nuevo, este esquema mental no forma parte de nuestra percepción de los hechos económicos y sociales más elementales.
José Luis Sampedro. Quiero corroborar todo esto con otros ejemplos. Una vez tuve ocasión de acudir a una reunión a la que asistió Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre —ustedes lo saben— que ha viajado por todas partes. Un personaje muy interesante. Entre otras cosas le pregunté cuáles eran los pueblos más felices de cuantos había visto por el mundo. Me dio dos nombres que a mí no se me hubieran ocurrido jamás: uno, los beduinos del desierto de Arabia; otro, los esquimales de Groenlandia. ¡Pensar que en dos climas tan difíciles como el desierto árabe y el de quienes viven en casas de hielo con pieles, como lo hacen los esquimales, haya podido haber felicidad! Pues la hay.
En otra ocasión leí un estudio de un antropólogo que trabajó con los bosquimanos en el sur de África. Por cierto: creo que el progreso los ha echado de su territorio. Decía que se hallaban entre las gentes más felices del mundo y que, como tú cuentas, con un poco de trabajo y de recolección de frutos vivían tranquilamente y no querían nada más. Hay culturas enteras cuyo objetivo principal no es el beneficio económico. Su objetivo principal no es apoderarse de las riquezas naturales, destruirlas y estropearlas, sino todo lo contrario: armonizarse con ellas. Pensamientos como el budismo o el taoísmo nos llevan a solidarizarnos con el mundo exterior, a vivir en armonía con lo que nos rodea y a aprovecharlo, pero a aprovecharlo con sensatez. No con despilfarro ni con destrucción ciega y loca.
Como dices tú muy bien, lo que se trata es de dedicar menos tiempo, si se tiene una innovación productiva, a conseguir lo que necesitamos y más a aquello que nos gusta hacer. Es un cambio necesario en las mentalidades que, claro, nos lleva a otro problema: la educación. El problema es que la mayoría de los educadores conciben hoy la investigación y el desarrollo en sentido material, en sentido físico, químico, mecánico, biológico…, pero no en el sentido de actitud del ser humano frente a otros seres humanos y frente al mundo.
Carlos Taibo. La renta per cápita en Estados Unidos es hoy más de tres veces superior a la que se registraba al terminar la segunda guerra mundial. Y, sin embargo, todos los estudios invitan a concluir que el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que se declaran infelices es cada ves más alto. Un estudio realizado en 2005 concluía que un 49% de los estadounidenses confesaba ser cada vez más infeliz frente a un 26% que declaraba lo contrario. Estos datos creo que ratifican de manera cabal lo que acabas de decir, José Luis.
Tengo la impresión, de todas maneras, de que esta gente que está aquí con nosotros, escuchándonos, echa de menos que le metamos un poco de caña al gobierno español, porque me parece que hasta ahora no lo hemos hecho de manera expresa. Me váis a permitir que intente proponeros tres ejemplos de cómo nuestros gobernantes, con toda evidencia, no están a la altura de las circunstancias. Primero de ellos: otra de las víctimas de la crisis financiera es la posibilidad de encarar ese riesgo de hambruna global del que hablamos tanto antes del verano. Ahora ya nadie habla de esto, como si el problema hubiese quedado resuelto. La estrategia argumental de nuestro Gobierno es al respecto muy curiosa, por cuanto parece apuntar que todas las explicaciones de esa hambruna remiten a factores que escapan a nuestro control. Se dice, por ejemplo, que ha crecido la demanda de alimentos en la India y en China, que se han acrecentado los precios del petróleo y los costos de transporte, con lo cual se ha encarecido también el precio de esos alimentos, o que la irrupción fulgurante de los agrocarburantes ha venido a alterar muchos de los equilibrios naturales en las economías de los países pobres. Aunque a buen seguro que todo esto es verdad, hay un elemento fundamental que rara vez se invoca: los intereses especulativos, la usura, de las grandes empresas transnacionales de la alimentación, que después de trabajar durante décadas para acabar con las agriculturas de subsistencia en el Tercer Mundo, hoy, de la mano del monocultivo, se permiten especular con los precios. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestro Gobierno ante esto? Si lo he entendido bien, ha consistido en acrecentar de manera sensible el volumen de dinero que se entrega a los países pobres para que adquieran alimentos en los mercados internacionales. Alguien dirá: ¿y esto te parece mal? Me parece muy mal. Porque esta operación no hace otra cosa que mover el carro de los intereses especulativos de esas empresas: se entrega dinero a los pobres sin ningún deseo de que esas empresas dejen de practicar la usura. ¿Qué es preciso para que un gobierno intervenga un mercado? ¿No es suficiente la certificación de que en este caso lo que está en peligro son las vidas de decenas de millones de seres humanos? Al parecer, este último no es argumento suficiente.
Segundo ejemplo. El ministro de Industria, el señor Sebastián, anunció antes del verano una reducción de un 10% en el consumo energético de la maquinaria político-administrativa que dirige. Bien está, dirá alguien. Y, sin embargo, tenemos derecho a preguntarnos por qué el ministro de Industria no le dice a sus conciudadanos que también ellos deben reducir sensiblemente el consumo de energía. La respuesta es sencilla de hilvanar: porque eso implicaría entrar en colisión con los intereses de las empresas eléctricas. Fíjense que los últimos años sólo en un ámbito se han registrado recomendaciones de las administraciones públicas para que reduzcamos el consumo: el ámbito del agua. A duras penas puede ser casualidad que hasta ahora, y toquemos madera, la del agua sea una economía fundamentalmente pública. De un tiempo a esta parte un puñado de organizaciones no gubernamentales ha desplegado una campaña que —bien la conoceréis— nos invita a reducir a la nada nuestro consumo de electricidad durante diez minutos de una tarde. El año pasado, con coraje innegable, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, decidió apoyar simbólicamente esa campaña. Al día siguiente tuvimos que engullir las declaraciones miserables de los responsables de las empresas eléctricas que protestaban ante lo que entendían que era una intromisión del poder político en la lógica de la libre competencia. Nuestros gobernantes —digámoslo con claridad— no están dispuestos, ni siquiera en provecho del bien común, a contestar los intereses de las empresas privadas.
Pongo un tercer ejemplo. El propio Sebastián anunció antes del verano una campaña en virtud de la cual el Estado iba a subvencionar la adquisición de automóviles nuevos menos contaminantes si los viejos propietarios de automóviles con más de quince años de antigüedad prescindían de ellos. Hay muchos motivos para recelar de que esos nuevos coches sean realmente menos contaminantes. Quienes saben de estas cosas dicen que contaminan menos por el tubo de escape pero mucho más a través del aire acondicionado o de la calefacción que llevan. Al margen de esto, la fabricación de estos automóviles es ecológicamente mucho más dañina que la de los viejos. Y, sin embargo, yo quiero preguntarme cuándo nuestros gobernantes exhortarán a sus conciudadanos a dejar de comprar automóviles, que es literalmente lo que tienen que hacer. Cuándo decidirán enfrentarse de una vez por todas, una vez más, a los intereses de las empresas privadas.
José Luis Sampedro. Pues me temo que la cosa va para rato. Porque eso es consustancial al sistema, y no lo pueden remediar, no lo pueden evitar. Como dijo don Pablo Garnica, el sistema está para que ganen los que tienen que ganar. Y los que tenemos que perder, tenemos que perder. Y para conseguir eso se construye una ideología económica adecuada, que es la neoliberal, se establecen las leyes apropiadas, se busca que el mercado encubra lo que se hace o se despliegan estos artilugios que ha mencionado Carlos. Se hace lo que sea necesario.
Mi esperanza es que les sea cada vez más difícil hacerlo. Porque los abusos del sistema capitalista están entrando en la categoría de abusos contra la civilización. Esto para mí es muy importante aunque parezca que nos aleja de la discusión sobre la crisis. La crisis es otra manifestación de lo mismo. Llevo un tiempo diciendo que estamos viviendo una época comparable, salvando las distancias, y entre ellas las tecnológicas, con el caso del desmoronamiento de la civilización romana y de la barbarie que siguió después. Para mí las cámaras de aniquilación de Hitler y las ejecuciones promovidas por Stalin —para que no se diga que uno es partidario de unos u otros— son casos de barbarie. Pero la invasión de Iraq por el señor Bush es también un caso de barbarie. La idea de los ataques preventivos supone volver a la ley de la selva: el ataque preventivo es un ataque sin más justificación que la de hacer más daño si se ataca el primero. Esto sólo lo puede hacer el más fuerte, porque si el más débil ataca primero, lo machacan. La ley del ataque preventivo es, sin más, la ley del más fuerte. También es barbarie que unos agentes de un determinado país secuestren a personas en cualquier sitio del mundo, las lleven como sea, las torturen como sea, las encierren en Guantánamo y todo lo demás.
Inmediatamente me dirán que soy visceralmente antinorteamericano. No es verdad: opino lo mismo que casi la mitad de los estadounidenses, esto es, los que no votaron a Bush en su momento. Lo que soy es anti-Bush, pero no antinorteamericano. Lo que ocurre es que estamos en una situación que está atacando los principios básicos que fueron de esta civilización. La misma idea de la familia, la de la familia tradicional, está desmontada. Aunque en ciertos aspectos me parece bien, en otros no me lo parece. Usamos las mismas palabras, pero las palabras han cambiado de contenido. No me digan a mí que la religión española de hoy es la misma que la de hace cincuenta años. Porque he vivido la de hace cincuenta años. Entonces llegaba la Semana Santa, y había que ver lo que pasaba en las calles: no se podía circular, no se podía salir, no se podía cantar. Los periódicos publicaban anuncios sobre las iglesias en las cuales predicaba el fraile tal o el fraile cual. Yo oía a mis tías que decían: "Vamos a escuchar al padre Merino, que va a hablar de las llagas de Cristo". Esto no tiene sentido hoy. Hoy llega la Semana Santa y la gente se va a Benidorm. El sistema seguirá nominalmente funcionando, pero los valores tradicionales quedarán socavados y eso significa la barbarie.
Luego dirán ustedes que soy pesimista. Pero soy optimista, porque tengo tan mala opinión del sistema en que vivimos que estoy deseando que se desmorone y que desescombren el solar y construyan otra cosa. Porque esto verdaderamente va contra la dignidad humana, que es un valor supremo. De modo que soy optimista. Espero que esto se vaya al garete —yo no lo veré— , pero ustedes disfrutarán del espectáculo. Será incómodo, pero disfrutarán del espectáculo. Y vendrá otra cosa. ¿Cuál? No lo sé. En el feudalismo a nadie se le ocurría que iba a llegar el capitalismo, pero aquello se hundía. De modo que en esta situación estamos y dentro de eso se inserta la crisis. Porque la crisis, como he dicho al principio, es la crisis de la vejez, la crisis del miedo, la crisis que nace del objetivo de hacer fortunas para defenderse como sea. Ésta es la situación en mi opinión.
Carlos Taibo. José Luis acaba de plantear eso de "vendrá otra cosa", que me ha traído a la memoria unas viejas viñetas de La codorniz. En la primera aparecía un dirigente político que, desde un estrado, hablaba a las masas y les decía: "¿Qué preferís? ¿El caos o nosotros?". En la segunda viñeta se veía que las masas respondían al unísono: "¡El caos, el caos!". Y en la última reaparecía el dirigente político que replicaba: "Pues os jodéis, porque el caos somos nosotros".
Algo de lo que acaba de decir José Luis creo que es muy importante rescatarlo. Yo lo cuento así: los habitantes de los países ricos, de los países del Norte desarrollado, somos profundamente insolidarios. Hemos escuchado un millón de veces que cada día mueren entre cuarenta mil y cincuenta mil seres humanos de resultas del hambre o de enfermedades provocadas por el hambre. Y esto no provoca entre nosotros ningún cambio fácilmente perceptible. En el mejor de los casos reaccionamos ante el impacto emocional de las imágenes de un tsunami como el registrado en el sudeste asiático en diciembre de 2004. ¿Por qué? Entre otras muchas razones por una: porque la mayoría de los problemas más lacerantes que se revelan en el planeta se producen a muchos millares de kilómetros de distancia de nuestras ciudades y pueblos. Tengo sin embargo la certeza de que en un período de tiempo extremadamente breve van a llegar hasta nosotros dos procesos que antes mencioné —el cambio climático y el encarecimiento en los precios de las materias primas energéticas— que, éstos sí, nos van a tocar materialmente a nosotros. Y nos van a obligar a repensar críticamente muchos de los cimientos de nuestras sociedades.
De aquí pueden derivarse dos horizontes distintos. El primero, a mi entender, es una edad de oro para los movimientos de contestación del sistema, que van a ver cómo muchos de los mensajes, aparentemente radicales, que manejaban desde tiempo atrás —por ejemplo, el relativo al decrecimiento—, van a encontrar adhesiones mucho más amplias. El segundo de los horizontes es, claro, mucho menos halagüeño. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Carl Amery. El libro se titula Auschwitz. ¿Comienza el siglo XXI?. ¿Qué es lo que nos dice Amery? Lo que señala es que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron, ochenta años atrás, los nazis alemanes remiten a un momento histórico coyuntural y, por ello, literalmente irrepetible. Antes bien, Amery sugiere que debemos examinar con detalle el sentido preciso de esas políticas porque bien pueden reaparecer entre nosotros, no defendidas por marginales grupos neonazis, sino alentadas por algunos de los principales centros de poder político y económico. Estos últimos, claramente conscientes de la escasez que se avecina, se mostrarían firmemente decididos a defender una suerte de darwinismo social militarizado encaminado a preservar para una estricta minoría los limitados recursos que se hallan a nuestra disposición.
Me temo que debemos considerar seriamente este horizonte de barbarie e interpretar que se equivocan los muchos futurólogos que, a la hora de imaginar escenarios delicados, los consideran siempre derivados de amenazas como la que supone Al Qaida. Intuyo que es mucho más amenazante para el futuro el conjunto de políticas que despliega ese ciudadano norteamericano al que acaba de referirse José Luis Sampedro.
José Luis Sampedro. ¿A quién me he referido yo?
Carlos Taibo. A John dos Passos, ¿no?
José Luis Sampedro. ¡Ah, sí! A Dos Passos. Lo del caos me trae a la memoria una anécdota, muy gráfica también, que demuestra por qué mi esperanza es la barbarie. La anécdota nos habla de un jovenzuelo que empezaba a tener ideas propias. Su padre, que era un conservador consciente, le dijo: "Hijo. ¿No te das cuenta de que el comunismo —entonces se hablaba del comunismo— es la explotación del hombre por el hombre?". "Sí" —le respondió el hijo—, "pero lo otro es lo mismo sólo que al revés". Es lo mismo sólo que dándole la vuelta a la frase.
Es muy difícil hacer pronósticos. Un problema importante es el que se deriva del hecho de que ahora están emergiendo dos áreas culturales muy distintas de la nuestra por su origen y por los milenios que ha durado su personalidad. Hablo de la India y de China. ¿Qué es lo que pasa? Es difícil esperar —yo no lo espero— que valores como los del taoísmo y el budismo influyan profundamente en nosotros. Lo que ocurre es que la civilización occidental tiene una técnica y una capacidad de producción que por fuerza han de ser muy sugestivas para masas hambrientas. La ruptura en la sociedad china por las diferencias entre el campo y la ciudad, por ejemplo, hace que esos dos centros sean muy permeables; de hecho esos dos centros se están capitalizando, antes que descapitalizando.
De todas maneras, a mí me parece que hay un sector de nuestra cultura, que, éste sí, es extremadamente dinámico. Hablo del sector científico. La ciencia está adelantando prodigiosamente cada día, de manera admirable. Lo que pasa es que nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra civilización, no está a la altura de los instrumentos técnicos y científicos de que dispone. No sabemos administrarlos: por eso protagonizamos el disparate del despilfarro, de la destrucción, y somos incapaces de hacer lo que hacían aquéllos cortadores de leña de la anécdota que ha retratado Carlos. Tenemos unos medios extraordinarios pero sólo los utilizamos para destrozar cada vez más, y no para tocar el violín un rato todas las tardes. Esto último implicaría unas actitudes y una formación cultural completamente distintas de aquellas con las que contamos y completamente distintas de las que proporciona la educación que nos imprimen.
Porque se nos educa para ser consumidores y productores, productores y consumidores, y más bien borregos que ciudadanos. La educación para la ciudadanía no interesa: lo que interesan son la fidelidad y la borreguez. Para que seamos sólo productores y consumidores. Y entonces, y claro, mientras la ciencia avanza a esa velocidad, no lo hace el nivel cultural, ya no en el sentido del conocimiento de muchas cosas, sino en el del conocimiento de las cosas importantes, el sentido de la vida, de los valores vitales frente a los valores económicos y productivos. Mientras todo eso no esté a la altura de la evolución de la ciencia, ésta seguirá poniendo armas en manos de los destructores. Por eso me felicito de la barbarie contra los destructores.
Pero a mí me parece —y voy a hacer una fantasía— que estamos quizá ante un momento que va a significar una nueva metamorfosis del ser humano, como la de los insectos. La primera gran metamorfosis del ser humano fue cuando adquirió la palabra. Entonces, cuando el simio, el prehombre, adquirió la palabra, se transformó profundamente, se convirtió en ser humano y accedió a la cultura. Me pregunto a veces si, combinados, ciertos progresos científicos —en la neurobiología, en la nanotecnología, en la informática— no podrán operar una transformación profunda del hombre. Con la cultura y la palabra el hombre creó un mundo que no es natural, que es creación humana, aunque utilice elementos naturales. Transformó el mundo natural en un mundo, además, cultural. Me pregunto si, por ejemplo, instalando chips, algo que ya se hace, en los miembros humanos o mandando ondas cerebrales a los chips instalados podemos acabar en una cultura en la cual lo que se ha transformado no es el mundo, sino el hombre mismo, cambiado profundamente de resultas de la aplicación de la técnica. Pero esto es ya fantasía y no sé si es el momento de engañarme.
Bueno, yo introduzco el diálogo de la siguiente manera. Hace unas semanas se ha publicado en Francia un libro en cuyo título el autor pone una singular atención en subrayar que la crisis en la que acabamos de adentrarnos recuerda poderosamente a la de 1929. A buen seguro que cuando echa mano de tal argumento está avisándonos sobre la hondura, sobre la gravedad, de la situación. No olviden que al fin y al cabo la crisis de 1929 estuvo en el origen de la consolidación de los fascismos en el decenio posterior y, si así lo quieren, sirvió también para propiciar lo que fue, después, la segunda guerra mundial.
Yo tengo, sin embargo, la impresión de que el análisis se queda corto. ¿Por qué? Por dos razones. La primera: porque nos enfrentamos, aunque a menudo se olvide, a una crisis al menos triple. La crisis del capitalismo global, con su dimensión especulativa y desreguladora, en primer lugar.
La crisis vinculada con un proceso abierto, el cambio climático, cuyas consecuencias en modo alguno van a ser saludables, en segundo término. Y en fin, y en tercer y último lugar, la crisis que nace del encarecimiento inevitable de las materias primas energéticas. Si cada de esas tres crisis por separado es suficientemente grave, mucho me temo que la combinación de las tres resulta singularmente explosiva.
Doy cuenta de una segunda diferencia con el escenario propio de 1929. Entonces las políticas socialdemócratas tradicionales, keynesianas, de un Estado que interviene en la economía para tirar de la demanda servían para la lógica del capitalismo. Me temo que hoy, hablando en serio, no sirven. ¿Por qué? Porque nos topamos con un problema gravísimo como es el de los límites medioambientales del planeta. Cuando el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, señala que una de las respuestas centrales a lo que ocurre es la que pasa por la obra pública en infraestructuras ferroviarias y de carreteras está olvidando el escenario que se avecina. ¿Quién va a poder utilizar, dentro de diez años, esas autovías de nueva construcción cuando el litro de gasolina cueste ocho, diez o doce euros? Me temo que esto nos obliga a ser infinitamente cautos en los ejercicios de optimismo y a buscar tal vez procedimientos radicales de reordenación de nuestras sociedades que ya anuncio, y con certeza José Luis y yo vamos a hablar de esto, pasan por el decrecimiento de la producción y del consumo.
José Luis Sampedro. Muchas gracias. Tampoco creo que yo que sea tan parecida la crisis de hoy a la de 1929. Voy a dar otra visión que coincide en definitiva con la de Carlos, y no con la del libro que has mencionado. Con la autoridad que me da el haber sido casi testigo presencial de la crisis de 1929. La verdad es que algunas ventajas debía tener la vejez.
Yo en 1929 tenía doce años. Naturalmente no puedo hablar con conocimiento completo de la crisis de aquel entonces. Pero es que la crisis duró hasta 1933 o 1934, y tuvo otras consecuencias. Recuerdo perfectamente las fotografías de los parados norteamericanos. Los hombres con sus platillos para conseguir unas habichuelas y comer. Yo vivía la preocupación que había entonces por aquellos problemas. Todo esto —ya lo sé— no me da autoridad. Pero lo que he leído, y lo que he vivido después, me da alguna. La experiencia vital no se sustituye fácilmente por los libros.
Haré un diagnóstico contrastado de las dos crisis. La gran diferencia entre una y otra es que la de 1929 —que por cierto no empezó en Estados Unidos, sino que empezó en Austria: lo primero que cayó fue una institución austriaca, y de allí se propagó a un banco norteamericano, y ésa fue la gota de agua que desbordó las cosas, aunque esto hoy sea anecdótico— para mí fue una crisis de euforia, una crisis de juventud, propia de un país joven, una crisis de entusiasmo como el que se vivía en aquel entonces. Mientras que la crisis de ahora es una crisis de la vejez, de la decrepitud y del miedo. Trataré de justificar esto.
Quisiera hacerles vivir un poco lo que sí viví entonces, que fueron los felices años veinte. Los felices años veinte, un espíritu, una manera de vivir en Europa —incluso en la Europa medio destruida por la guerra—, de admiración hacia Estados Unidos. De Estados Unidos venía una idea de juventud, de ímpetu, de ir a por todas, de ganarlo todo fácilmente. Nosotros los chiquillos jugábamos a los vaqueros, y jugábamos con admiración. Entre las chicas se pusieron de moda los gorritos blancos de los marines norteamericanos, ésos que parecen una sopera puesta para arriba. Los llevaba todo el mundo. Y el jazz, y el charleston, y los negros, y Joséphine Baker en París.
Todo ello era una especie de irradiación tremenda de un país que acababa de sentirse ganador de una guerra, que acababa de sentir que entraba en el mundo al mismo tiempo que, claro, no entraba, porque, a pesar de que la Sociedad de Naciones fue una inspiración wilsoniana, norteamericana, luego Estados Unidos se automarginó de ella. Pero fue una explosión, una seguridad de que podían hacer lo que querían, porque el mundo era suyo. Y los cronistas de la época cuentan que, una vez verificada la crisis, si es verdad que hubo algún banquero que se tiró por un balcón y se suicidó, también es verdad que en aquel tiempo hasta los botones de los bancos compraban acciones. Se enteraban de que tal compañía convenía, y se compraba y se vendía alegremente, creyendo que todo podía ocurrir y que no pasaba nada. Era una crisis de eso, de inconsciencia, de inconsciencia adolescente.
Ahora estamos ante la crisis de un sistema que se siente amenazado. Porque el país más fuerte del mundo, el país que tiene el ejército más poderoso de todos, el país que se cree el emperador del mundo, tiene miedo. La gente en Estados Unidos tiene miedo. Todo les preocupa. La prueba es que renuncian a la libertad a cambio de que se les prometa seguridad, que además nadie les garantiza. Están dispuestos a ceder lo que sea con tal de conseguir seguridad.
Trataré de justificar esta tarde esta visión, porque es la que nos ilustra sobre el fondo profundo de la cuestión. Sobre lo que ha pasado desde 1929 hasta ahora. Casi un siglo, pero un siglo definitivo, un siglo importantísimo. Eso me parece fundamental. Luego podremos entrar en los detalles, pero a mí esto me parece que hay que verlo desde esta perspectiva. Si no comprendemos el momento histórico en que se encuentra la parábola de la vida del sistema capitalista occidental no comprenderemos nada. Creeremos que la crisis es algo que se puede arreglar. Y, efectivamente, la crisis se reparará: se le pondrán algunos parches y se arreglarán algunas cosas. Por cierto, noten ustedes con qué facilidad ha surgido dinero de debajo de las piedras, cientos de miles de millones, para ayudar a los bancos culpables del problema. Si se hubiera pedido para curar el SIDA en África o para educación no hubiera salido un millón de pesetas ni siquiera con treinta comités internacionales. Eso demuestra en qué situación del ciclo vital —porque las sociedades tienen su ciclo vital, y nacen, crecen y se hunden— estamos para comprender la transcendencia de la crisis.
Carlos Taibo. Llevas razón —creo—, desafortunadamente, en todo lo que has dicho. Si no estoy equivocado, la suma que el gobierno norteamericano ha asignado para rescatar a esas instituciones financieras es el doble de lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se proponía recaudar en diez años para encarar la resolución de los problemas más graves en materia de sanidad, educación, alimentación y agua. Subrayo: lo que el PNUD se proponía recaudar en diez años.
Creo que tiene sentido que reflexionemos sobre cuál es el significado de fondo de las políticas que el gobierno norteamericano y los gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea han desplegado en las últimas semanas. Alguien podría pensar que esos gobiernos están preocupados por los empleados de esas instituciones financieras; más aún, por quienes hace años contrataron esas hipotecas-basura. Me temo que quien así lo haga está muy equivocado. A nuestros gobiernos les preocupa la solvencia de los bancos como empresas, y poco o nada más. Esto me induce a pensar que una vez que esas instituciones estén saneadas, dentro de dos o tres años, volverán literalmente a las andadas. Y al respecto me permito proponerles una materia de reflexión que creo que apunta directamente a esa conclusión: no tengo conocimiento de que ni uno solo de los ejecutivos de esas instituciones financieras norteamericanas que han estado al borde de la quiebra haya sido encausado por un juez y corra algún riesgo de acabar en una cárcel. Esto, por sí solo, es un estímulo poderosísimo para que esas gentes vuelvan a hacer exactamente lo que han hecho los últimos años.
Sólo hay algo —me parece— que nos reconforta a muchos en el espectáculo que hemos tenido la oportunidad de observar las últimas semanas. Llevábamos años diciendo que esto iba a suceder. Llevábamos años subrayando que esta apuesta inmoderada que es la globalización capitalista en provecho de la gestación de un paraíso fiscal de escala planetaria —que debe permitir que los capitales, y sólo los capitales, se muevan a sus anchas en todo el globo, arrinconando a los poderes políticos y desentendiéndose por completo de cualquier consideración de cariz humano, social o medioambiental— tenía por fuerza que conducir a un caos de escala general en el que ahora estamos inmersos de manera visible. Creo que a estas alturas ya no tendremos que soportar que digan lo que han dicho tantos durante tantos años: que estábamos equivocados y que permanecíamos ciegos ante las bondades intrínsecas del modelo del capitalismo global.
José Luis Sampedro. Estoy completamente de acuerdo contigo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que se podría hacer una investigación sobre algunos, al menos, de los banqueros que han tomado esas decisiones. No diré que los fusilen, verdad, pero, por ejemplo, no estaría mal inhabilitarlos durante cinco o diez años para el ejercicio de cargos. Porque, si no, estos señores se van y dentro de tres años fundan otro banco. Muchos han perdido dinero, desde luego. Más bien han dejado de ganarlo. Pero, de todas maneras, cuando quieran, vuelven a lo mismo, como dices tú muy bien. El sistema está para eso.
Les voy a contar una anécdota rigurosamente cierta. Cuando en España se implantó hace cincuenta años el plan de estabilización —algunos lo recordarán—, ocurrió que en un año determinado, creo que fue en 1957, bajó la renta nacional, esto es, España produjo un poco menos, lo que no impidió que los bancos ganasen un poco más. Es lo que está pasando ahora: ustedes verán que los bancos, a pesar de la crisis, siguen ganando. Se le hizo entonces una entrevista a un banquero importante en aquellos años, don Pablo Garnica, que era del Banco Español de Crédito, y el periodista le dijo: "Pero bueno, don Pablo, ¿cómo es posible que cuando el país produce menos los bancos, en cambio, ganen más?". Don Pablo Garnica, con la verdad más honesta, respondió candorosamente: "No lo hemos podido evitar". Esto es rigurosamente histórico: "No lo hemos podido evitar".
¿Por qué no pudieron evitarlo?: porque el sistema está para que gane la banca, como en las ruletas de los casinos. El sistema es para eso. ¿Qué quiere decir capitalismo? Que es del capital: pues que gane el capital. Pero volvamos a lo de la patente de corso de la que disfrutan estos señores, que permitirá que no les pase nada. En cambio, si un pobre alcalde, queriendo arreglar algo, se pasa un poco de listo, lo embaúlan.
Pero también yo quiero decir algo de cómo durante años se han estado metiendo con quienes pensábamos de otra manera. Los neoliberales decían que éramos unos atrasados y que la libertad es la solución, la libertad del mercado. Bueno, pues no me duelen prendas. Yo publiqué en 2003 —ya que tengo el micrófono voy a hacer publicidad— un libro que se llama El mercado y la globalización, y allí está explicado todo eso. Y lo pueden entender hasta los ministros, si hace falta, ¿verdad? Esta clarísimo: el mercado es indispensable, naturalmente, para cualquier civilización adelantada, porque tenemos que hacer intercambios y el mercado es un centro de distribución. Lo que no es de ninguna manera es un repartidor justo de los bienes. Tampoco es un consejero excelente en materia de inversión: no sirve para decirnos en qué debemos meter dinero hoy para producir beneficios dentro de un año. Porque al mercado lo único que le interesa es la ganancia. Y se dice: sí, pero consigue igualar siempre la oferta y la demanda. Los compradores y los vendedores llega un momento en que se ponen de acuerdo, coinciden en un precio y se ajustan las curvas, como dicen los expertos. Sí, muy bien, pero a lo mejor se ajustan a un precio tal, como se ha dicho más de una vez, que los pobres no pueden comprar la leche a ese precio mientras los ricos la pueden comprar tranquilamente para sus gatos, en tanto los otros no la pueden comprar para sus hijos.
De modo que el mercado no puede servir de defensa para nada. Y además no es la libertad. Hay un economista, Milton Friedman, que recibió el premio Nobel y que publicó un libro titulado La libertad de elegir. Y la libertad de elegir era el mercado. Bueno: pues vaya usted al mercado sin dinero en el bolsillo y vamos a ver qué elige usted. Esto quiere decir que la libertad la da el dinero que usted lleva, y no el mercado.
De modo que tenemos que defendernos frente a esos neos que lo que hacen es justificar los deseos de los ricos. Otro economista famoso —que por cierto murió, como Friedman, en 2006— fue Galbraith, quien explicó en uno de sus libros que casi todo lo que han escrito los economistas, la mayoría de ellos, en los últimos decenios —escribía esto en la década de 1990— ha sido justamente lo que los ricos querían que se dijera, porque les favorecía. Toda la teoría de los neoliberales es simplemente esto.
Y termino con unas palabras sobre la libertad, de la mano de otra anécdota. Uso las anécdotas porque ayudan fácilmente a comprender. Siempre hay que preguntar: la libertad, ¿para quién? Porque la libertad no es lo mismo para unos que para otros. Un banquero, otra vez un banquero, norteamericano de principios del siglo XX, el banquero Morgan llamó un día al director de su gabinete jurídico y le explicó que quería hacer una operación para quedarse con otro banco, por las buenas o por las malas, y que quería saber qué tenía que hacer. El abogado estudió cuidadosamente la cuestión y regresó para decirle que las leyes impedían realizar esa operación. Morgan le respondió —fíjense en la frase—: "Oiga, yo no le pago a usted para que me diga lo que puedo o no puedo hacer. Le pago a usted para que me diga cómo puedo hacer lo que quiero hacer". ¿Se dan cuenta de lo que era la libertad para el señor Morgan? En manos del poderoso, la libertad sirve para hacer lo que le dé la gana con los demás. Para poder imponer su voluntad a los demás. Mientras que para el pobre desgraciado la libertad consiste simplemente en que le dejen vivir su propia vida sin reventar a nadie. Es la gran diferencia.
De modo que cuando se habla de libertad conviene recordar que el mercado es libre para el poderoso. Para el que no tiene un duro, no es libre porque no es. Digo esto un poco en desahogo frente a lo que hemos tenido que escuchar de los furibundos, que seguirán pensando lo mismo. Ayer o anteayer aparecía en un periódico un artículo de un diputado del Partido Popular por Cantabria que justificaba todavía la libertad absoluta del mercado. Porque sin éste —decía— no se puede vivir. Pues ahí tiene usted las consecuencias, aunque seguirán haciendo lo mismo. Lo que justifica la esperanza de personas como tú y como yo es que cada vez les será más difícil hacerlo, por las razones que has apuntado al principio. Porque existen otras crisis, porque existen otros condicionamientos y porque existe otra situación internacional. No porque comprendan que no tienen razón y que no deben hacer lo que pueden hacer. No, sino porque no van a poder hacerlo. Sencillamente.
Carlos Taibo. Lo que acabas de decir me sirve para identificar una de las señales ocultas de la crisis a la que creo debemos prestar atención. Me refiero a la de la crisis como cortina de humo que permite justificar determinado tipo de conductas que en otras condiciones serían bastante más difíciles de defender. ¿En qué estoy pensando?
Tengo la certeza de que muchos empresarios están aprovechando la crisis para deshacerse de trabajadores que desde tiempo atrás pensaban expulsar hacia sus casas. Aunque a buen seguro que en otros casos no es así, hay quien le saca partido a la crisis. Pongo un segundo ejemplo: en las últimas semanas han aparecido noticias que señalan, en labios de portavoces de organizaciones internacionales, cómo la primera víctima de la crisis es el cambio climático o, por decirlo mejor, la lucha contra el cambio climático. Parece que uno está invitado a concluir que antes de la crisis estaban haciendo algo contra el cambio climático… Lo mismo digo de noticias alarmantes que sugieren que entre nosotros muchos ayuntamientos, para tapar los huecos, están utilizando los fondos inicialmente previstos para ayuda al desarrollo. Agrego un cuarto, y último, ejemplo: también el otro día leí en el periódico que un responsable de Naciones Unidas señalaba que la crisis financiera se había llevado consigo los llamados Objetivos del Milenio. De nuevo era la misma ilusión óptica: los Objetivos del Milenio —no nos engañemos— estaban muertos mucho antes de la crisis financiera. Que no iban a ser objeto de satisfacción era una evidencia desde años atrás. Ahora la crisis viene a servir de cobertura para que los gobiernos no cumplan con las obligaciones que contrajeron en su momento en lo que respecta a la ayuda al desarrollo más elemental.
José Luis Sampedro. Y en lo que respecta a tantas otras cosas. Fíjense ustedes que, aunque luego han querido arreglarlo, los empresarios entre nosotros se han apresurado a decir que había que hacer un paréntesis y facilitar los despidos porque eso —afirmaban— daría la oportunidad para crear nuevos empleos. Eso lo han dicho tranquilamente, aunque luego han querido arreglarlo. Es como el pañuelo rojo del prestidigitador; éste lo agita por el aire para que no veamos lo que hace con la otra mano. Sencillamente. Estoy de acuerdo.
Carlos Taibo. Que nadie diga que no proponemos alternativas, que nos quedamos en una crítica impenitente de los sistemas que padecemos. Vamos a ver. José Luis Sampedro y yo, hace tres años, trabajamos en un libro de conversaciones que en último término es fundamento de ésta que mantenemos hoy. Recuerdo que en una de esas conversaciones José Luis asumió un ejercicio de crítica de muchos de los principios de la disciplina en la que ha trabajado siempre: la economía. En un momento determinado se detuvo y me dijo: "Carlos. Esto que estoy diciendo es un rollo. Vamos a suprimirlo del libro. Que en modo alguno se publique". Yo me empeñé en lo contrario: creo que nuestro primer deber consiste en discutir hipercríticamente los fundamentos materiales de las disciplinas en las que trabajamos. Debo confesar, eso sí, que yo no lo hago mucho, tal vez porque la disciplina en la que supuestamente trabajo, la Ciencia Política, es tan irrelevante que acaso no merece la pena discutir los presupuestos que maneja.
Pero, y a esto voy, hay un concepto central en la economía que ha acabado por impregnar la visión que el ciudadano tiene de hechos complejos y que estamos obligados a discutir. Me refiero a eso del crecimiento. En la percepción popular el crecimiento es —digámoslo así— una bendición de Dios. Allí donde hay crecimiento —se nos dice— hay cohesión social, se preservan servicios públicos interesantes, el paro no progresa y la igualdad mantiene cotas saludables. Mucho me temo que estamos obligados a discutir, sin embargo, todas estas supersticiones. El crecimiento económico —y esto es el cabo lo que hemos dicho de siempre los críticos de la globalización capitalista— tiene poco que ver con la cohesión social. ¿Alguien piensa en serio que en China hay hoy mayor cohesión social que veinte años atrás? El crecimiento económico se traduce a menudo en agresiones medioambientales tal vez irreversibles, provoca el agotamiento de recursos que ya sabemos no van a estar a disposición de las generaciones venideras y, más allá de todo esto, propicia lo que Clive Hamilton, un autor que José Luis ha leído, ha dado en llamar —creo que con mucho fundamento— un "modo de vida esclavo". ¿A qué se refiere Hamilton? A la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir.
Este esquema se asienta —creo yo— en tres pilares que estamos invitados a cuestionar radicalmente. El primero es la publicidad, que nos obliga a comprar lo que no necesitamos, e incluso, y a menudo, lo que objetivamente nos repugna. El segundo se llama, o se llamaba, crédito, que permite obtener los recursos necesarios para adquirir esos bienes aunque a primera vista no dispongamos del dinero. Y el tercero y último asume el nombre de caducidad: bien sabemos que los fabricantes producen bienes que inmediatamente caducan, de tal manera que al poco nos obligan a comprar otros nuevos.
En la literatura sobre el decrecimiento —de esto al fin y al cabo estoy hablando— hay una anécdota, omnipresente, que voy a intentar rescatar porque creo que da en el clavo de muchas de las miserias de nuestras percepciones. Una de las versiones de esa anécdota se halla ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano está, medio adormecido, junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca y entablan conversación.
El turista le pregunta:
—"Y usted, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja?".
El mexicano responde:
—"Soy pescador".
—"¡Vaya, pues debe ser un trabajo muy duro! Trabajará usted muchas horas".
—"Sí, muchas horas", replica el mexicano.
—"¿Cuántas horas trabaja usted al día?".
—"Bueno, trabajo tres o cuatro horitas".
—"Pues no me parece que sean muchas. ¿Y qué hace usted el resto del tiempo?".
—"Vaya. Me levanto tarde. Trabajo tres o cuatro horitas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y luego, al atardecer, salgo con los amigos a tomar unas cervezas y a tocar la guitarra".
El turista norteamericano reacciona inmediatamente de forma airada y responde:
—"Pero hombre, ¿cómo es usted así?".
—"¿Qué quiere decir?".
—"¿Por qué no trabaja usted más horas?".
—"¿Y para qué?", responde el mexicano.
—"Porque así al cabo de un par de años podría comprar un barco más grande".
—"¿Y para qué?".
—"Porque un tiempo después podría montar una factoría en este pueblo".
—"¿Y para qué?".
—"Porque luego podría abrir una oficina en el distrito federal".
—"¿Y para qué?".
—"Porque más adelante montaría delegaciones en Estados Unidos y en Europa".
—"¿Y para qué?".
—"Porque las acciones de su empresa cotizarían en bolsa y usted se haría inmensamente rico".
—"¿Y para qué?".
—"Pues para poder jubilarse tranquilamente, venir aquí, levantarse tarde, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a tomarse unas cervezas y a tocar la guitarra con los amigos".
José Luis Sampedro. Como soy más viejo puedo decirte que eso está contado por John dos Passos en Rocinante vuelve al camino. Es exactamente la misma historia con unos arrieros que van con unos mulos por la provincia de Granada. Quiero sumarme a la defensa del decrecimiento. La idea misma de desarrollo económico es una degeneración que forma parte del ciclo vital de Occidente. La degeneración de las ilusiones de la razón a partir de los siglos XV y XVI, que es cuando nace Europa. Si en el siglo XV están los humanistas —no voy a hablar ahora de ello—, el siglo XVI es el de la razón y el XVIII es el de las Luces y la Ilustración. En el XIX de lo que se habla es de progreso, palabra que tiene un sentido más material que el mundo de la Ilustración y las Luces. Pero eso del desarrollo se refiere casi exclusivamente a la economía. El progreso es un visión que apunta al perfeccionamiento general del ser humano: progreso es mucho más que crecimiento. Mientras el progreso es más conocimiento, más sensibilidad, más arte, más ciencia, el desarrollo se acaba quedando en puro desarrollo económico. ¿Por qué? Porque es lo que interesa en una civilización cuyo Dios es el dinero y que ha hecho —como decía Marx, y en eso tenía razón— de todo una mercancía. Y eso nos lleva a poner de manifiesto que efectivamente el proceso actual consiste en tratar de conseguir más y más de la productividad, todo esto que ha citado Carlos.
Aunque ahora la palabra innovación es casi más importante que la palabra desarrollo. Se habla de innovación como si fuese un gran descubrimiento que nos lo va a resolver todo. Pero no se cae en la cuenta de que la innovación tiene varios filos: hay una innovación productiva y una innovación de conocimiento —de una nueva medicina, de un nuevo material…—, pero hay otra innovación meramente comercial que consiste en cambiar la etiquetita del envase y hacer que el teléfono móvil de hoy tenga un botón más de tal forma que el de ayer quede anticuado. Lo que se trata es de halagar nuestro status social: si yo llego a la oficina con el móvil del año pasado, no soy igual a quienes llegan con el móvil de ahora, que mira que botoncito tiene, se aprieta y toca La Marsellesa. Se inventan estos trucos. Se hace en el mercado con todo, con los alimentos, se cambia el envase, se le añade una cosita, se dice "Ahora con Pitifax salen los pelos en la calva". Pero esa innovación no tiene ningún interés técnico, ningún interés productivo: sólo responde al interés de la ganancia. Y el mercado se vale de las técnicas del propio mercado, y de la psicología, y sobre todo de la sensación de identidad que permite recordar que uno pertenece al grupo de los más avanzados, que uno tiene el automóvil que tienen los demás en la oficina…
Todo eso se explota —como has dicho muy bien— para hacernos comprar lo que sea. Y todo eso conduce a un despilfarro tremendo, a una acumulación de basura. Dice mucho de nuestra civilización que la basura de Nápoles haya que mandarla en trenes a Suiza. ¡Ya está bien! Imagínate lo que es un tren cargado de basura recorriendo un país tan hermoso como Italia, pasando por Florencia, pasando por Turín, con su basura. ¡No saben ni siquiera estropear la basura! Es monstruoso. Y resulta que efectivamente nos obligan a todos estos despilfarros. Lo que acaba ocurriendo es que —vuelvo a lo mismo— esto no se corregirá por voluntad de los dirigentes, ni porque razonen ni porque caigan en la cuenta de que esto no se puede hacer. Ocurrirá porque se hará evidente que no se puede seguir así.
Por cierto, voy a hacer un paréntesis: la ayuda al desarrollo en la forma en que la entendemos hoy empieza en enero de 1949 en el discurso que pronuncia el presidente norteamericano Truman en su toma de posesión. En un punto del discurso que se hizo famoso como el punto cuarto —yo estaba ya trabajando como economista y me llamó la atención, como a todo el mundo—, Truman advirtió que se iba a desplegar un nuevo gran programa para ayudar a los países en desarrollo. ¿Qué había detrás? Detrás se hallaba Estados Unidos, que acababa de ganar la guerra, que prácticamente no tenía colonias en el mundo y que estaba pensando ya en perfilar las propias. Con el pretexto de las ayudas y de la intervención se trataba de ir preparando un mundo colonial como el que tenía Europa. Luego vino la descolonización y las cosas cambiaron, pero en origen el proyecto era claramente colonialista.
Bueno, pues bien, y con esto termino: es imposible seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora a costa de destrucciones irreversibles. Algunos de los últimos estudios que he leído sobre esto afirman que para dar a toda la humanidad el nivel de vida de Gran Bretaña harían falta tres planetas Tierra. Porque el planeta Tierra ya no tiene capacidad para regenerar lo que destruimos cada año. Todavía en los años ochenta o noventa se podía contar con que había una regeneración suficiente. Ahora ya no la hay, porque estamos destrozando la casa en que vivimos. Ésta es la situación, aunque no les interese verla porque siguen ganando a corto plazo. Bueno, pero no es posible continuar.
Y son necesarias dos cosas. La una —me apunto claramente— es el decrecimiento, que implica tener sentido de la medida, que es algo de lo que esta cultura nuestra carece; los griegos sí que lo tenían y contaban con una diosa contra la desmesura, Némesis. La otra es la redistribución, porque pensar que con la ayuda al desarrollo que se da ahora, muy inferior —como acabas de citar— al dinero que se entrega para sostener los bancos en Estados Unidos, se va a llevar a los pueblos pobres al nivel de los ricos es una ilusión, que no sirve más que para calmar conciencias de los ricos y para dar alguna esperanza a algunos pobres ingenuos. Es completamente ilusorio. Si no hay detención del crecimiento y redistribución no se podrá continuar.
Carlos Taibo. Me importa mucho subrayar algo que acabas de decir, José Luis. Admito de buen grado que la gente se muestre reticente a aceptar un proyecto de reducción de la producción y del consumo. Pero es que no nos queda otro remedio. El concepto principal que se invoca al respecto es, como sabes, el de huella ecológica. La huella ecológica mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios concluyen que hemos dejado atrás con creces lo que el planeta nos ofrece. ¿Qué significa esto? Que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras, y esto es extremadamente grave.
¿Qué es lo que los teóricos del decrecimiento proponen como alternativa al respecto? Por cierto, sugerencia de lectura: el libro de Serge Latouche, La apuesta por el decrecimiento, publicado por Icaria en Barcelona, me parece que refleja con mucha crudeza y mucho rigor el argumento de respuesta. Los defensores del crecimiento reivindican el ocio creativo frente al trabajo obsesivo, el reparto del trabajo frente a la lógica de la propiedad y de la competición, el valor de lo local frente a lo global y la reducción del tamaño de las infraestructuras productivas y administrativas, así como de los medios de transporte. Pero por encima de todo reclaman la sobriedad y la simplicidad voluntarias. De Samuel Beckett, el autor de Esperando a Godot, dijo Terry Eagleton, un pensador inglés, algo muy sugerente que bueno sería de aplicación a todos nosotros: "Comprendió que el realismo sobrio y cargado de pesadumbre sirve a la causa de la emancipación humana más lealmente que la utopía cargada de ilusión".
Pero quiero agregar algo más. Alguien podría afirmar que este tipo de valores que acabo de invocar está fuera del mundo, que aquéllos no forman parte de nuestras realidades cotidianas ni la han formado nunca. Mentira. Me permitirán que subraye que al menos en tres ámbitos diferentes han estado, o están, muy vivos. El primero es el de la familia: en la familia no impera la lógica del trabajo asalariado, de la mercancía y del beneficio; lo que impera es la lógica del don y de la reciprocidad. Estos neoliberales que en lo que hace al funcionamiento de sus negocios defienden la mano invisible del mercado, a buen seguro que se cuidan de aplicar las mismas normas en el interior de sus familias. En segundo lugar, esos valores han estado claramente presentes en muchas de las tradiciones del movimiento obrero de siempre. Es verdad que su influencia ha sido mucho más consistente, con todo, en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, que en el de otras. Me permito agregar, en fin, que por fortuna muchos pueblos del Tercer Mundo nos dan lecciones al respecto. Latouche sostiene que debemos revisar nuestro empeño que nos aconseja ayudar a los africanos: antes bien deberíamos dejarnos ayudar por éstos, que en condiciones de extrema precariedad a menudo han sido capaces de resolver la mayoría de sus problemas a través de procedimientos solidarios y altruistas.
Me permitiréis que de nuevo rescate un par de ejemplos de lo que quiero decir. Hace varios siglos los campesinos en la Europa mediterránea solían plantar higueras y olivos de los que sabían no iban a disfrutar sus hijos, sus nietos ni sus biznietos: estaban pensando con claridad en las generaciones venideras, algo que, por desgracia, no está ahora en nuestro horizonte mental. Vaya el segundo ejemplo. Cuenta la leyenda que hace unos años un grupo de misioneros se adentró en la Amazonia brasileña y se topó con un grupo de indios que hacía uso de instrumentos extremadamente primitivos para cortar leña. Los misioneros decidieron hacer un esfuerzo y regalar a aquellos indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después recalaron de nuevo por aquella región y se entrevistaron con los indios. Uno de los misioneros preguntó:
—"¿Que tal los cuchillos?".
Y uno de los indios respondió inmediatamente:
—"Muy bien. Cortamos ahora la leña diez veces más rápido que antes".
El misionero replicó:
—"Estaréis entonces produciendo diez veces más leña que antes".
EL indio respondió perplejo:
—"No. Cortamos la misma cantidad de leña que antes, sólo que ahora disfrutamos de diez veces más tiempo para hacer aquello que realmente nos gusta".
Me temo que, de nuevo, este esquema mental no forma parte de nuestra percepción de los hechos económicos y sociales más elementales.
José Luis Sampedro. Quiero corroborar todo esto con otros ejemplos. Una vez tuve ocasión de acudir a una reunión a la que asistió Miguel de la Cuadra Salcedo, un hombre —ustedes lo saben— que ha viajado por todas partes. Un personaje muy interesante. Entre otras cosas le pregunté cuáles eran los pueblos más felices de cuantos había visto por el mundo. Me dio dos nombres que a mí no se me hubieran ocurrido jamás: uno, los beduinos del desierto de Arabia; otro, los esquimales de Groenlandia. ¡Pensar que en dos climas tan difíciles como el desierto árabe y el de quienes viven en casas de hielo con pieles, como lo hacen los esquimales, haya podido haber felicidad! Pues la hay.
En otra ocasión leí un estudio de un antropólogo que trabajó con los bosquimanos en el sur de África. Por cierto: creo que el progreso los ha echado de su territorio. Decía que se hallaban entre las gentes más felices del mundo y que, como tú cuentas, con un poco de trabajo y de recolección de frutos vivían tranquilamente y no querían nada más. Hay culturas enteras cuyo objetivo principal no es el beneficio económico. Su objetivo principal no es apoderarse de las riquezas naturales, destruirlas y estropearlas, sino todo lo contrario: armonizarse con ellas. Pensamientos como el budismo o el taoísmo nos llevan a solidarizarnos con el mundo exterior, a vivir en armonía con lo que nos rodea y a aprovecharlo, pero a aprovecharlo con sensatez. No con despilfarro ni con destrucción ciega y loca.
Como dices tú muy bien, lo que se trata es de dedicar menos tiempo, si se tiene una innovación productiva, a conseguir lo que necesitamos y más a aquello que nos gusta hacer. Es un cambio necesario en las mentalidades que, claro, nos lleva a otro problema: la educación. El problema es que la mayoría de los educadores conciben hoy la investigación y el desarrollo en sentido material, en sentido físico, químico, mecánico, biológico…, pero no en el sentido de actitud del ser humano frente a otros seres humanos y frente al mundo.
Carlos Taibo. La renta per cápita en Estados Unidos es hoy más de tres veces superior a la que se registraba al terminar la segunda guerra mundial. Y, sin embargo, todos los estudios invitan a concluir que el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que se declaran infelices es cada ves más alto. Un estudio realizado en 2005 concluía que un 49% de los estadounidenses confesaba ser cada vez más infeliz frente a un 26% que declaraba lo contrario. Estos datos creo que ratifican de manera cabal lo que acabas de decir, José Luis.
Tengo la impresión, de todas maneras, de que esta gente que está aquí con nosotros, escuchándonos, echa de menos que le metamos un poco de caña al gobierno español, porque me parece que hasta ahora no lo hemos hecho de manera expresa. Me váis a permitir que intente proponeros tres ejemplos de cómo nuestros gobernantes, con toda evidencia, no están a la altura de las circunstancias. Primero de ellos: otra de las víctimas de la crisis financiera es la posibilidad de encarar ese riesgo de hambruna global del que hablamos tanto antes del verano. Ahora ya nadie habla de esto, como si el problema hubiese quedado resuelto. La estrategia argumental de nuestro Gobierno es al respecto muy curiosa, por cuanto parece apuntar que todas las explicaciones de esa hambruna remiten a factores que escapan a nuestro control. Se dice, por ejemplo, que ha crecido la demanda de alimentos en la India y en China, que se han acrecentado los precios del petróleo y los costos de transporte, con lo cual se ha encarecido también el precio de esos alimentos, o que la irrupción fulgurante de los agrocarburantes ha venido a alterar muchos de los equilibrios naturales en las economías de los países pobres. Aunque a buen seguro que todo esto es verdad, hay un elemento fundamental que rara vez se invoca: los intereses especulativos, la usura, de las grandes empresas transnacionales de la alimentación, que después de trabajar durante décadas para acabar con las agriculturas de subsistencia en el Tercer Mundo, hoy, de la mano del monocultivo, se permiten especular con los precios. ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestro Gobierno ante esto? Si lo he entendido bien, ha consistido en acrecentar de manera sensible el volumen de dinero que se entrega a los países pobres para que adquieran alimentos en los mercados internacionales. Alguien dirá: ¿y esto te parece mal? Me parece muy mal. Porque esta operación no hace otra cosa que mover el carro de los intereses especulativos de esas empresas: se entrega dinero a los pobres sin ningún deseo de que esas empresas dejen de practicar la usura. ¿Qué es preciso para que un gobierno intervenga un mercado? ¿No es suficiente la certificación de que en este caso lo que está en peligro son las vidas de decenas de millones de seres humanos? Al parecer, este último no es argumento suficiente.
Segundo ejemplo. El ministro de Industria, el señor Sebastián, anunció antes del verano una reducción de un 10% en el consumo energético de la maquinaria político-administrativa que dirige. Bien está, dirá alguien. Y, sin embargo, tenemos derecho a preguntarnos por qué el ministro de Industria no le dice a sus conciudadanos que también ellos deben reducir sensiblemente el consumo de energía. La respuesta es sencilla de hilvanar: porque eso implicaría entrar en colisión con los intereses de las empresas eléctricas. Fíjense que los últimos años sólo en un ámbito se han registrado recomendaciones de las administraciones públicas para que reduzcamos el consumo: el ámbito del agua. A duras penas puede ser casualidad que hasta ahora, y toquemos madera, la del agua sea una economía fundamentalmente pública. De un tiempo a esta parte un puñado de organizaciones no gubernamentales ha desplegado una campaña que —bien la conoceréis— nos invita a reducir a la nada nuestro consumo de electricidad durante diez minutos de una tarde. El año pasado, con coraje innegable, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, decidió apoyar simbólicamente esa campaña. Al día siguiente tuvimos que engullir las declaraciones miserables de los responsables de las empresas eléctricas que protestaban ante lo que entendían que era una intromisión del poder político en la lógica de la libre competencia. Nuestros gobernantes —digámoslo con claridad— no están dispuestos, ni siquiera en provecho del bien común, a contestar los intereses de las empresas privadas.
Pongo un tercer ejemplo. El propio Sebastián anunció antes del verano una campaña en virtud de la cual el Estado iba a subvencionar la adquisición de automóviles nuevos menos contaminantes si los viejos propietarios de automóviles con más de quince años de antigüedad prescindían de ellos. Hay muchos motivos para recelar de que esos nuevos coches sean realmente menos contaminantes. Quienes saben de estas cosas dicen que contaminan menos por el tubo de escape pero mucho más a través del aire acondicionado o de la calefacción que llevan. Al margen de esto, la fabricación de estos automóviles es ecológicamente mucho más dañina que la de los viejos. Y, sin embargo, yo quiero preguntarme cuándo nuestros gobernantes exhortarán a sus conciudadanos a dejar de comprar automóviles, que es literalmente lo que tienen que hacer. Cuándo decidirán enfrentarse de una vez por todas, una vez más, a los intereses de las empresas privadas.
José Luis Sampedro. Pues me temo que la cosa va para rato. Porque eso es consustancial al sistema, y no lo pueden remediar, no lo pueden evitar. Como dijo don Pablo Garnica, el sistema está para que ganen los que tienen que ganar. Y los que tenemos que perder, tenemos que perder. Y para conseguir eso se construye una ideología económica adecuada, que es la neoliberal, se establecen las leyes apropiadas, se busca que el mercado encubra lo que se hace o se despliegan estos artilugios que ha mencionado Carlos. Se hace lo que sea necesario.
Mi esperanza es que les sea cada vez más difícil hacerlo. Porque los abusos del sistema capitalista están entrando en la categoría de abusos contra la civilización. Esto para mí es muy importante aunque parezca que nos aleja de la discusión sobre la crisis. La crisis es otra manifestación de lo mismo. Llevo un tiempo diciendo que estamos viviendo una época comparable, salvando las distancias, y entre ellas las tecnológicas, con el caso del desmoronamiento de la civilización romana y de la barbarie que siguió después. Para mí las cámaras de aniquilación de Hitler y las ejecuciones promovidas por Stalin —para que no se diga que uno es partidario de unos u otros— son casos de barbarie. Pero la invasión de Iraq por el señor Bush es también un caso de barbarie. La idea de los ataques preventivos supone volver a la ley de la selva: el ataque preventivo es un ataque sin más justificación que la de hacer más daño si se ataca el primero. Esto sólo lo puede hacer el más fuerte, porque si el más débil ataca primero, lo machacan. La ley del ataque preventivo es, sin más, la ley del más fuerte. También es barbarie que unos agentes de un determinado país secuestren a personas en cualquier sitio del mundo, las lleven como sea, las torturen como sea, las encierren en Guantánamo y todo lo demás.
Inmediatamente me dirán que soy visceralmente antinorteamericano. No es verdad: opino lo mismo que casi la mitad de los estadounidenses, esto es, los que no votaron a Bush en su momento. Lo que soy es anti-Bush, pero no antinorteamericano. Lo que ocurre es que estamos en una situación que está atacando los principios básicos que fueron de esta civilización. La misma idea de la familia, la de la familia tradicional, está desmontada. Aunque en ciertos aspectos me parece bien, en otros no me lo parece. Usamos las mismas palabras, pero las palabras han cambiado de contenido. No me digan a mí que la religión española de hoy es la misma que la de hace cincuenta años. Porque he vivido la de hace cincuenta años. Entonces llegaba la Semana Santa, y había que ver lo que pasaba en las calles: no se podía circular, no se podía salir, no se podía cantar. Los periódicos publicaban anuncios sobre las iglesias en las cuales predicaba el fraile tal o el fraile cual. Yo oía a mis tías que decían: "Vamos a escuchar al padre Merino, que va a hablar de las llagas de Cristo". Esto no tiene sentido hoy. Hoy llega la Semana Santa y la gente se va a Benidorm. El sistema seguirá nominalmente funcionando, pero los valores tradicionales quedarán socavados y eso significa la barbarie.
Luego dirán ustedes que soy pesimista. Pero soy optimista, porque tengo tan mala opinión del sistema en que vivimos que estoy deseando que se desmorone y que desescombren el solar y construyan otra cosa. Porque esto verdaderamente va contra la dignidad humana, que es un valor supremo. De modo que soy optimista. Espero que esto se vaya al garete —yo no lo veré— , pero ustedes disfrutarán del espectáculo. Será incómodo, pero disfrutarán del espectáculo. Y vendrá otra cosa. ¿Cuál? No lo sé. En el feudalismo a nadie se le ocurría que iba a llegar el capitalismo, pero aquello se hundía. De modo que en esta situación estamos y dentro de eso se inserta la crisis. Porque la crisis, como he dicho al principio, es la crisis de la vejez, la crisis del miedo, la crisis que nace del objetivo de hacer fortunas para defenderse como sea. Ésta es la situación en mi opinión.
Carlos Taibo. José Luis acaba de plantear eso de "vendrá otra cosa", que me ha traído a la memoria unas viejas viñetas de La codorniz. En la primera aparecía un dirigente político que, desde un estrado, hablaba a las masas y les decía: "¿Qué preferís? ¿El caos o nosotros?". En la segunda viñeta se veía que las masas respondían al unísono: "¡El caos, el caos!". Y en la última reaparecía el dirigente político que replicaba: "Pues os jodéis, porque el caos somos nosotros".
Algo de lo que acaba de decir José Luis creo que es muy importante rescatarlo. Yo lo cuento así: los habitantes de los países ricos, de los países del Norte desarrollado, somos profundamente insolidarios. Hemos escuchado un millón de veces que cada día mueren entre cuarenta mil y cincuenta mil seres humanos de resultas del hambre o de enfermedades provocadas por el hambre. Y esto no provoca entre nosotros ningún cambio fácilmente perceptible. En el mejor de los casos reaccionamos ante el impacto emocional de las imágenes de un tsunami como el registrado en el sudeste asiático en diciembre de 2004. ¿Por qué? Entre otras muchas razones por una: porque la mayoría de los problemas más lacerantes que se revelan en el planeta se producen a muchos millares de kilómetros de distancia de nuestras ciudades y pueblos. Tengo sin embargo la certeza de que en un período de tiempo extremadamente breve van a llegar hasta nosotros dos procesos que antes mencioné —el cambio climático y el encarecimiento en los precios de las materias primas energéticas— que, éstos sí, nos van a tocar materialmente a nosotros. Y nos van a obligar a repensar críticamente muchos de los cimientos de nuestras sociedades.
De aquí pueden derivarse dos horizontes distintos. El primero, a mi entender, es una edad de oro para los movimientos de contestación del sistema, que van a ver cómo muchos de los mensajes, aparentemente radicales, que manejaban desde tiempo atrás —por ejemplo, el relativo al decrecimiento—, van a encontrar adhesiones mucho más amplias. El segundo de los horizontes es, claro, mucho menos halagüeño. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Carl Amery. El libro se titula Auschwitz. ¿Comienza el siglo XXI?. ¿Qué es lo que nos dice Amery? Lo que señala es que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron, ochenta años atrás, los nazis alemanes remiten a un momento histórico coyuntural y, por ello, literalmente irrepetible. Antes bien, Amery sugiere que debemos examinar con detalle el sentido preciso de esas políticas porque bien pueden reaparecer entre nosotros, no defendidas por marginales grupos neonazis, sino alentadas por algunos de los principales centros de poder político y económico. Estos últimos, claramente conscientes de la escasez que se avecina, se mostrarían firmemente decididos a defender una suerte de darwinismo social militarizado encaminado a preservar para una estricta minoría los limitados recursos que se hallan a nuestra disposición.
Me temo que debemos considerar seriamente este horizonte de barbarie e interpretar que se equivocan los muchos futurólogos que, a la hora de imaginar escenarios delicados, los consideran siempre derivados de amenazas como la que supone Al Qaida. Intuyo que es mucho más amenazante para el futuro el conjunto de políticas que despliega ese ciudadano norteamericano al que acaba de referirse José Luis Sampedro.
José Luis Sampedro. ¿A quién me he referido yo?
Carlos Taibo. A John dos Passos, ¿no?
José Luis Sampedro. ¡Ah, sí! A Dos Passos. Lo del caos me trae a la memoria una anécdota, muy gráfica también, que demuestra por qué mi esperanza es la barbarie. La anécdota nos habla de un jovenzuelo que empezaba a tener ideas propias. Su padre, que era un conservador consciente, le dijo: "Hijo. ¿No te das cuenta de que el comunismo —entonces se hablaba del comunismo— es la explotación del hombre por el hombre?". "Sí" —le respondió el hijo—, "pero lo otro es lo mismo sólo que al revés". Es lo mismo sólo que dándole la vuelta a la frase.
Es muy difícil hacer pronósticos. Un problema importante es el que se deriva del hecho de que ahora están emergiendo dos áreas culturales muy distintas de la nuestra por su origen y por los milenios que ha durado su personalidad. Hablo de la India y de China. ¿Qué es lo que pasa? Es difícil esperar —yo no lo espero— que valores como los del taoísmo y el budismo influyan profundamente en nosotros. Lo que ocurre es que la civilización occidental tiene una técnica y una capacidad de producción que por fuerza han de ser muy sugestivas para masas hambrientas. La ruptura en la sociedad china por las diferencias entre el campo y la ciudad, por ejemplo, hace que esos dos centros sean muy permeables; de hecho esos dos centros se están capitalizando, antes que descapitalizando.
De todas maneras, a mí me parece que hay un sector de nuestra cultura, que, éste sí, es extremadamente dinámico. Hablo del sector científico. La ciencia está adelantando prodigiosamente cada día, de manera admirable. Lo que pasa es que nuestro pensamiento, nuestra cultura, nuestra civilización, no está a la altura de los instrumentos técnicos y científicos de que dispone. No sabemos administrarlos: por eso protagonizamos el disparate del despilfarro, de la destrucción, y somos incapaces de hacer lo que hacían aquéllos cortadores de leña de la anécdota que ha retratado Carlos. Tenemos unos medios extraordinarios pero sólo los utilizamos para destrozar cada vez más, y no para tocar el violín un rato todas las tardes. Esto último implicaría unas actitudes y una formación cultural completamente distintas de aquellas con las que contamos y completamente distintas de las que proporciona la educación que nos imprimen.
Porque se nos educa para ser consumidores y productores, productores y consumidores, y más bien borregos que ciudadanos. La educación para la ciudadanía no interesa: lo que interesan son la fidelidad y la borreguez. Para que seamos sólo productores y consumidores. Y entonces, y claro, mientras la ciencia avanza a esa velocidad, no lo hace el nivel cultural, ya no en el sentido del conocimiento de muchas cosas, sino en el del conocimiento de las cosas importantes, el sentido de la vida, de los valores vitales frente a los valores económicos y productivos. Mientras todo eso no esté a la altura de la evolución de la ciencia, ésta seguirá poniendo armas en manos de los destructores. Por eso me felicito de la barbarie contra los destructores.
Pero a mí me parece —y voy a hacer una fantasía— que estamos quizá ante un momento que va a significar una nueva metamorfosis del ser humano, como la de los insectos. La primera gran metamorfosis del ser humano fue cuando adquirió la palabra. Entonces, cuando el simio, el prehombre, adquirió la palabra, se transformó profundamente, se convirtió en ser humano y accedió a la cultura. Me pregunto a veces si, combinados, ciertos progresos científicos —en la neurobiología, en la nanotecnología, en la informática— no podrán operar una transformación profunda del hombre. Con la cultura y la palabra el hombre creó un mundo que no es natural, que es creación humana, aunque utilice elementos naturales. Transformó el mundo natural en un mundo, además, cultural. Me pregunto si, por ejemplo, instalando chips, algo que ya se hace, en los miembros humanos o mandando ondas cerebrales a los chips instalados podemos acabar en una cultura en la cual lo que se ha transformado no es el mundo, sino el hombre mismo, cambiado profundamente de resultas de la aplicación de la técnica. Pero esto es ya fantasía y no sé si es el momento de engañarme.